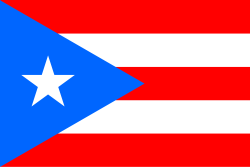0
Miembros
0
Vistas
0
Reacciones
0
Historias leídas
¿Necesitas un descanso?
Para obtener ayuda inmediata, visite {{resource}}
Hecho con en Raleigh, NC
Lea nuestras Normas de la comunidad, Política de privacidad y Términos
¿Tienes algún comentario? Envíanoslo
Historia de un superviviente
Una familia como cualquier otra (o casi)
Historia original
UNA FAMILIA COMO CUALQUIER OTRA (O CASI) Séléna Este es un testimonio en forma de historia sobre parte de mi vida. Tras una infancia bastante feliz, fui perseguida durante mi adolescencia. Fue a los doce años que tuve que enfrentarme a la locura de un padre con el que aún no había convivido. Por lo tanto, este período de mi vida no estuvo lleno de sueños de futuro ni de miedos a crecer, sino de vivir el día a día y desarrollar estrategias para evitar, o incluso eliminar, a este torturador del que era absolutamente necesario escapar. Mi adolescencia es una herida que debo sanar expresando lo que viví. Esta expresión también es un desaire al tabú, a los secretos familiares, a la "unidad" familiar, al abuso de la patria potestad, al poder, a la violencia en general y a la violencia contra las mujeres en particular. Ella me ayuda a sanar los efectos del miedo y la vergüenza que se han infiltrado en mi construcción como cánceres, y que ya no pueden limitarse al círculo de mis seres queridos. La sombra del secreto que ya no quiero guardar ha disminuido, pero persiste. Necesito avanzar para reducirla aún más. Ya no quiero este secreto venenoso, ni debatirme entre la necesidad de ser (re)conocido y el miedo a serlo. La lista de víctimas que me han precedido y que me seguirán es larga. Estas últimas a menudo no tienen otra alternativa que un doloroso repliegue en sí mismas que puede llevar a la locura, o a la repetición de la violencia sufrida, que también es locura. Mi entorno, tras haber sido tóxico, ha cambiado afortunadamente. Mi viaje y mis encuentros me han permitido escapar gradualmente de esta espiral que, con demasiada frecuencia, todavía se presenta como inevitable. Más que una persona en particular, soy víctima de esta espiral y su representación. Y esto a pesar de que elegí estructurar mi historia dibujando algunos retratos incriminatorios de personas, en beneficio de la víctima que soy, y a quien se le debe reconocer este estatus, sin reducirlo. Estas personas también fueron peones y víctimas de un sistema familiar. Un sistema que hoy he decidido sacudir. Creo tener un deber hacia las víctimas y testigos de situaciones similares que, tal vez, me lean y se permitan hablar. Quisiera compartir la justicia que me fue negada. Dedico este libro a mis tres hijas y a su padre, mi pareja. Quisiera que ayudara a mis nietos a comprender lo sucedido sin avergonzarse de su genealogía. Es la violencia la que debe combatirse, evitando centrarse en un culpable, incluso si este mereciera ser condenado, incluso por sí mismo. Este enfoque nos exonera, a la vez que nos inculca el miedo a convertirnos algún día en culpables de violencia, en una mentalidad binaria y judeocristiana. Ciertamente, esta no es la mejor manera de evitar convertirnos en perpetradores. La violencia está en cada uno de nosotros, es inherente a nuestra condición de seres sociales, tanto en la felicidad como en la infelicidad de serlo. Combatámosla mediante la expresión, la prevención, la educación y la atención. Solo contamos con esta violencia para defendernos cuando nuestra integridad y la de quienes debemos proteger está en peligro. Todo lo demás es solo una desviación. El descenso al infierno. No conocí realmente a mi padre hasta los 12 años. Hasta entonces, solo lo veía una o dos veces al año, y solo conocíamos su casa por haber pasado allí dos cortas vacaciones. Toda nuestra infancia transcurrió en un camión rumbo a esta casa, a unos 400 kilómetros de donde crecimos. Pasamos nuestra última noche en casa de nuestra abuela, su madre, antes de partir hacia el infierno. Esa noche, me llamó, en ropa interior, desvistiéndose. Se dirigió a mí con un tono autoritario: "¡Si quieres verme desnudo, tienes que pedirlo!". Me quedé sin palabras un momento, pidiéndole ayuda a mi madre. Recuerdo su expresión, torpemente ofendida. Ya comprendía, sin ser consciente de ello todavía, la impotencia y el miedo que siempre le había infundido a este hombre cuando la apartaba violentamente. Me refugié en mi cama. Desde ese momento, de hecho, vi a mi padre como lo que era: un monstruo al que solo le interesaba la virginidad de sus hijas. Era un psicópata que ya había elaborado un plan que quería preparar con esmero. Su comportamiento hacia nosotras antes de que estuviéramos «listas», como él decía, se basaba en el miedo a no ser la primera. En su locura, esta era la condición sin la cual nunca le perteneceríamos. Estaba convencido de que así podría seducirnos. También creía que, para no perder ese primer puesto, debía estar atento al momento «adecuado», lo que significaba comportarse como un déspota con nosotras. Esto también implicaba, en sus momentos de calma, educarnos sobre sexo sugiriendo, por ejemplo, que nos mostráramos desnudos, y a veces haciéndolo sin proponérselo. Era de los que exigían la restitución del derecho de la primera noche o el de primogenitura (era el mayor de la familia). También se jactaba de su supuesto origen noble. Esto serviría claramente para legitimar la postura despótica que le sentaba a la perfección a su psicosis. Fue también la noche de la mudanza que sentí, sin comprenderlo aún del todo, que las demostraciones de independencia que mi madre había mostrado hasta entonces eran solo un señuelo y que solo había estado en una especie de libertad supervisada. Había comenzado la época del secuestro. Una alegría: el trabajo de repartidor de este padre que nos fue impuesto le obligaba a salir de casa de lunes a viernes sin interrupción, y trabajaba en París, a 200 kilómetros de distancia. Una felicidad no exenta de nubes: teníamos que poder hablar con él por teléfono a las horas en que debíamos estar, y él llamaba en cuanto pasaba la noche en su hotel. Mi hermana y yo tenemos voces muy parecidas; alguna noche habría conseguido imitarlo. No estar siempre nos salía caro. En cualquier caso, siempre conseguía envenenarnos, incluso cuando no estaba. Era difícil no pensar en él. Así que hubo mucha violencia, acoso, secuestros, humillación, miedo, asco, tristeza, vergüenza, hasta el 4 de mayo de 1979. Irónicamente, era la víspera de mi decimoséptimo cumpleaños. Pero no me importó. No me aferré a ningún simbolismo negativo entre mi cumpleaños y el evento. Por suerte para mí, ya había vivido otros cumpleaños felices en mi infancia. Aunque aún albergaba la más mínima esperanza de que un evento inesperado pudiera evitarlo, sabía que estaba atrapada y que lo único que podía salvar era mi vida. El miedo me había invadido, mi cabeza estaba llena de odio. Su acoso había sido más intenso y triunfante durante toda la noche, cuando, por primera vez, nos encontramos solos, en su casa, rodeados de vecinos que confiaban plenamente en él. Mi hermana, dieciocho meses mayor, se había escapado el día de su cumpleaños, y mi madre estaba hospitalizada. No temía los golpes que recibiría si me resistía, y él lo sabía. Pero conocía su violencia y su locura, y desconfiaba de las proporciones que podía alcanzar en tales circunstancias. Estaba loco, y mi insubordinación podía ser fatal, aunque él no lo quisiera. A menudo amenazaba con quitarme "el" rifle en sus arrebatos de ira. Dicho rifle estaba colgado en la pared, como el de un cazador (que a veces era), como una amenaza. Simplemente no quería morir, quería vivir después de él, vivir más allá de los dieciocho, vivir como todos los demás. ¿Huir? Por supuesto, se había asegurado de cerrar la casa, puertas y persianas, lo cual no era necesariamente su costumbre. Lo había hecho más bien para que nadie pudiera entrar, porque sabía que, por mi parte, no podía ir muy lejos en ese maldito campo. Aún tenía que encontrar a alguien que creyera mi historia. Gozaba de la admiración de todos en ese pueblo donde había construido la imagen del parisino rico con el que era mejor llevarse bien. Se había hecho amigo, en particular, de una familia de cinco hijos, incluyendo cuatro niñas de nuestra edad. Cuando llegamos, él seguía teniendo comportamientos obscenos con la madre y bebiendo con el padre. En cuanto a las niñas, un día tuve la oportunidad de hablar de él con una de ellas. Estábamos en la escuela, y de camino fue ella quien inició la conversación. Me dijo claramente que había notado el comportamiento cuestionable de nuestro padre con nosotras, y que a veces se comportaba igual con ella y sus hermanas. Mi padre ya no era tan atractivo como antes, y le faltaban conquistas. Sin embargo, no quería ceder a ser menos exigente. Las adolescentes "listas", y aún vírgenes, una vez más, le parecían presa fácil, en la medida en que podía usar su autoridad e "iniciarlas". La autoridad tenía sus límites con los hijos de otra persona, y entonces recordó que él tenía hijas creciendo. Hijas sobre las que tenía todos los derechos y todo el poder, según leyes ancestrales que su cerebro enfermo podía actualizar. No necesitó mucho esfuerzo para lograrlo. Durante nuestra conversación, no pude negar lo obvio y recuerdo el asombro que sintió al ver que mi madre se había unido a él. Desde entonces, mi única preocupación fue defenderla y, en consecuencia, minimizar la situación. Temía mancillarla; siempre me había sentido muy orgullosa de ella. Hacer que mi heroína pareciera una criatura débil y temerosa, cuyo apoyo ni siquiera estaba segura de tener si me dejaba llevar por la acusación, había sido demasiado difícil. Nos aconsejó que guardáramos silencio, prometiéndonos felicidad «después de los dieciocho». Sin embargo, fue durante este período cuando realmente habríamos necesitado a otros. A esos otros a quienes me habría gustado comprender a pesar de mi madre, el tabú, el miedo. Algunos podrían reconocer el contexto, a ese, u otros similares. Nunca se debe subestimar un gesto ni una palabra cuestionable. Si alguien se hubiera acercado a mí con franqueza para ofrecerme protección, no se lo habría negado. Pero habría requerido mucho coraje, un gran sentido de la observación y la comunicación. Cualidades que, en mi opinión, aún no están lo suficientemente desarrolladas, ni siquiera en la formación de trabajador social, para estos delitos específicos. Cualquier cosa que nos hubiera alejado del despotismo de nuestro padre habría sido bienvenida. Esta invisibilidad también fue destructiva. Sin embargo, soy muy consciente de que el contexto de la época, los derechos de los niños, el reconocimiento del incesto, no eran lo que son hoy; de hecho, no eran nada en absoluto, aunque aún queda mucho por hacer. Tampoco veía realmente adónde podíamos recurrir para que no nos encontrara. Y nuestra madre nos decía que era imposible. Siempre llegaba a la triste conclusión de que debíamos ser pacientes y protegerme hasta los dieciocho años, o matarlo. Me dormía con la esperanza de que muriera. Todavía recuerdo el intercambio con este amigo como un acontecimiento singular. Alguien, por fin, se atrevió a hablarme de él sin reservas. Como una pequeña puerta que se abría a la libertad y ofrecía un atisbo de posibilidades. Antes de ese 4 de mayo, ya nos había obligado a dormir juntos en los hoteles de los tours a los que insistía en llevarnos durante las vacaciones escolares, a mi hermana y a mí, por separado, claro. Siempre con una lascivia repugnante, exigía que nuestros cuerpos se tocaran. Ante mi negativa, siempre se calmaba, porque no estaba en territorio conquistado y yo amenazaba con gritarle, pero también porque no estaba "lista". Así que rebosaba de satisfacción; ese viernes 4 de mayo era su día de suerte, convencido de que sucumbiría a sus encantos en cuanto cometiera su crimen. Era lógico, no cabía duda: funcionaría. Conmigo, actuaba con la suficiente antelación como para que fuera virgen. Eso, según él, era lo que se había perdido con mi hermana, y por eso se había ido. En cuanto a mi virginidad, tenía razón. El deseo que había sentido hasta entonces por ciertos chicos no había sido correspondido. Era una chica joven que aparentaba menos de mi edad. De joven, solo había tenido algunos flirteos. En aquel entonces, solo tenía amigos. A veces me acariciaba pensando en algunos de ellos; era el único placer de mi adolescencia. También temía que él matara ese deseo que constituía mi único refugio de intimidad, feminidad e independencia. Por increíble que parezca que lo sintiera, así lo experimenté. ¿Cómo no molestarlo? ¿Hacerle entender que jamás podría enamorarme de él? Era como desmontar un andamio que había construido durante años… Y estaba decidido, no quería perder una oportunidad tan hermosa. Aunque en aquel momento estaba seguro de que mi madre iba a morir de cáncer, algo que me repetía una y otra vez, no podía saber si tardaría más o menos un año, ni si yo permanecería tan «pura» como era. Su plan demoníaco era este: mi madre iba a morir, y él planeaba que yo la reemplazara. Pero tenía que conquistarme antes de que tuviera el derecho legal de irme. Así que esa noche, me quedé petrificada en mi cama, aún esperando su desánimo, una pequeña esperanza antes de la ejecución. Así que el acto por el que estaba convencido de que me robaba el cuerpo y la conciencia se llevó a cabo. Tenía razón sobre los hechos, no sobre sus consecuencias. Se impuso en mi cama. Al principio estuvo tranquilo y me escuchó, mientras yo intentaba con esfuerzo encontrar argumentos y adoptar una actitud disuasoria. Habiendo preferido que yo consintiera, mostró una paciencia inusual en él, pero aun así relativa. Luego terminó enfadándose abiertamente. Le grité todo el odio que había acumulado durante cinco años, mientras lo pateaba con patadas demasiado fáciles de controlar. Esto duró lo suficiente como para desanimarme y que me fallaran las fuerzas. Antes de rendirme, le hice prometer que no se acostaría conmigo después. Aunque su promesa no valiera mucho, era todo lo que me quedaba. Entonces se deshizo de lo que le molestaba para fijar su mirada sádica en lo más íntimo de mí. La violación empieza con esa mirada. La oscuridad, la soledad, las brujas, las penas cotidianas, los sueños de las primeras veces ya no significan nada. Nada tiene sentido; mi padre me va a violar. A pesar de mi parálisis, creo que si me hubiera metido la cabeza entre las piernas, le habría dado una patada. No lo hizo, ni intentó acariciarme de ninguna otra forma que también me aterraba. Y entonces, con las prisas, se puso un condón. Era mi único consuelo. Ese trozo de plástico, que evitaba el contacto con mi intimidad, me fue de gran ayuda durante años. Aunque quizá contribuyera a que minimizara lo sucedido. La presencia de este condón también fue el efecto de uno de mis últimos actos de independencia: tomaba la píldora (para ser como mis amigas y "por si acaso"), y él obviamente no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no habría usado anticonceptivos y el acto habría sido aún más violento. ¿Quizás también este umbral de violencia me habría empujado a deshacerme de mi secreto más rápidamente...? Es difícil saberlo... Creo que me "disocié" antes del "acto". Mi único refugio era mi espacio interior, atrincherado en el odio, cuya profundidad aún no sospechaba, y en el que ya no tenía cuerpo. La angustia es extrema cuando ya no puedes huir ni luchar. Si no te mueres, no puedes salir ileso. Así que Monsieur hizo sus cosas y se movió encima de mí, esperando un poco de placer antes de soltarme. La prisa, de la que no me di cuenta en ese momento, me hizo pensar mucho después que era un eyaculador precoz. Por el momento, solo quería que se fuera. Cumplió su promesa y salió de mi cama, refunfuñando que debía de ser frígida, o que quizá no era tan virginal como él creía. No había sangrado, no había sentido ningún dolor físico. Estaba simplemente devastada. Devastada por el asco, el odio, la vergüenza. Fui a lavarme y volví a la cama, con una bola y una cadena en el pecho, incapaz de derramar lágrimas. A menudo me refugiaba en el sueño. Era mi único remanso de paz, del que él también se las arreglaba para privarme. No soportaba que nos quedáramos en la cama más tarde que él. Soñaba con mi padre muerto y por fin llevábamos una vida tranquila. Pero entonces me vi en una auténtica pesadilla: el fin de semana apenas comenzaba. Por la mañana, seguía en la misma habitación, empapelada con el horrible papel pintado que mis padres me habían impuesto con el pretexto de que no podía decidirme. Seguía siendo esta casa de infelicidad, de secretos, de vergüenza. Mi madre, a quien no podía contárselo porque la consideraban entre la vida y la muerte, no pudo protegerme, ni siquiera con su mera presencia. En cuanto al culpable, solo esperaba su muerte, y eso no era para hoy. Ya había intentado asesinarlo, muy ingenuamente, echándole los sedantes que mi madre tomaba (y ya lo hacía) en la sopa. Una noche le puse una cantidad mayor. Estuvo deambulando como un zombi toda la noche. Al día siguiente, estaba demasiado alterada como para oírlo despertar. Como no recordaba nada, llamó al médico. No le diagnosticaron nada, y no sospechaba lo que yo pudiera haber hecho. No se imaginaba que yo pudiera desear su muerte. Así que hubo otra ocasión. No vi nada diferente, salvo que había previsto cómo se desarrollaría. Y todo seguía exactamente igual. Me aferraba al deseo de que mi madre nunca más fuera hospitalizada los fines de semana y de que viviera al menos hasta que yo cumpliera dieciocho años. Para que nunca más hubiera otra oportunidad. Estaba aún más insatisfecho que el día anterior. Ya me sorprendía haber sobrevivido. No era una lesión visible en mi cuerpo, ni en mi estómago, ni siquiera en mis genitales. Solo una fractura en la estructura misma de la persona en la que me estaba convirtiendo. Un defecto que se extiende por dentro y perturba la capacidad de vivir con los demás. Cuando empecé a perder el miedo, supe que era recuperando esta capacidad como podría reencontrarme a mí misma. Los muros de silencio en los que habría vivido esas primeras semanas después de las violaciones, completamente aturdida. Me sentía condenada, sin más recuerdos —los de mi infancia me ponían demasiado melancólica— y, sobre todo, sin futuro. Mi abuela, mi padrino y mi prima de ocho años llegaron el domingo. Mi primito era como el hijo adoptivo de mi abuela y mi padrino. Mi padrino era el marido de mi abuela, como un abuelo para nosotros. Era mi abuela paterna. Abandonó abruptamente a un hombre violento —y, por necesidad, a sus hijos— cuando mi padre tenía diez años. Esto debió traumatizarlo, sobre todo porque su padre también lo golpeaba. La relación especial que quería forjar con sus hijas sin duda tenía algo que ver con la que había perdido con su madre. La había recuperado de adulto, al ser independiente. Fue viniendo a verla como conoció a mi madre, pues vivía en la misma zona. Por lo tanto, fue en el marco de unas relaciones familiares perfectamente normales que ella vino a casa de su hijo. Vino a apoyarlo, así como a su hija, en la dura prueba que podía representar la hospitalización de mi madre, y a visitarla, a quien mi padre describió como moribunda. Mi abuela conocía muchos de los defectos de su hijo, pero jamás lo habría creído capaz de incesto. Su presencia me protegía los domingos por la noche, pero me instalaba en el silencio. Me costaba no hablar con mi abuela. Pero: ¿Qué podría haber hecho por mí? Sobre todo, ¿qué podría haberle hecho a él? ¿Y podría habérselo ocultado a mi madre? Y si mi madre hubiera muerto por ello, ¿cómo me habría protegido? ¿Y no le tenía demasiado miedo como para no denunciarlo? ¿Y a la policía? No me habrían creído. Me habría ganado una paliza. Además. Me hacía todas estas preguntas sin parar. No había respuestas, ninguna salida. Así que estaba desesperadamente sola. Nadie podía oírme, nadie podía compartir, nadie podía consolarme. Mi madre volvió a casa el 10 de mayo. Por el momento, el violador me imponía una complicidad que me repelía. No lo entendía porque siempre había creído que ninguna mujer podía resistirse a su encanto. En mi opinión, había aterrorizado a todas las que había conocido, y lo habían abandonado. Incluyendo a la mujer con la que se casó muy joven y con la que tuvo dos hijos, ambos reconocidos (porque había algunos no reconocidos). El caso de mi madre era único para él. Pero algo fallaba en su furiosa locura, y necesitaba una respuesta. Las diferencias que yo podía presentar con otras mujeres, empezando por ser su hija, constituían lo que debería haber dado un carácter único, y sobre todo eterno, a nuestra relación, que, sin embargo, él sabía que debía permanecer en secreto. Era LA diferencia que me hacía pertenecerle, y no abandonarlo como otros habían hecho, incluida su madre, y como se suponía que mi madre también debía hacer, aunque a su pesar, por la muerte. Se enfurruñaba como un niño que ha perdido en un juego. Rompí el hechizo, mostrando más signos de tristeza que de encantamiento. Llegó incluso a inspeccionar la cama y declaró que no era virgen. Entonces finalmente encontró mi caja de pastillas escondida en mi habitación. ¡Todo eso le dio explicaciones! No me importaba, ya me había violado, no podía hacerlo peor. Solo tenía que seguir golpeándome, humillándome y encerrándome como siempre. Los primeros contactos que tuve con otros me mostraron lo fácil que es engañar a alguien. Sin embargo, no intentaba engañar a nadie; el silencio me fue impuesto. El asco debía de estar escrito en mi rostro, tan arraigado en mí. Pero nadie parecía notar nada. Mi sórdida historia distaba muchísimo de la idea que la gente tenía de mí. Hay cosas que la gente no quiere ver, preguntas que no quiere hacer. Quienes me rodeaban no me invitaban a hablar; más bien, me invitaban implícitamente a callar. Y, sin embargo, sin duda era el momento en que necesitaba hablar, para evitar quedarme atrapada en un silencio del que me llevaría catorce años empezar a salir. Ya era consciente de ello. Simplemente me había liberado por escrito, en una carta que pretendía usar en su contra después de cumplir los dieciocho, cuando yo también huí. Estas páginas me siguieron, bien escondidas, hasta después de ser madre. Las tiré, en un periodo en el que, si no en negación, sí en un deseo de olvidar, temiendo que estas páginas fueran encontradas, diciéndome que todo peligro había pasado, que todo eso pertenecía al pasado, que no tenía que volver a recordarlo. Me habría gustado, al menos al principio, que la gente adivinara lo que había vivido sin necesidad de hablar de ello, y que me protegieran de ese tipo. La fase final de la violación selló el silencio sobre un contexto general del que me habría costado menos liberarme si esta violación no hubiera ocurrido. El sello del tabú, de la culpa por haber participado, a mi pesar y contra mí misma, en algo prohibido y sucio. Algo que la sociedad de la época distaba mucho de considerar un delito, y que también era objeto de misterio y de curiosidad malsana. De un clima más que desfavorable a la revelación. Era primavera. Una época en la que otros estudiantes de instituto se alegran de que sea primavera y de estar pronto de vacaciones. Me habría gustado dormir profundamente hasta los dieciocho. Todavía tenía su ausencia entre semana, durante la cual llevaba otra vida, la de mis amigos del instituto, donde no hacía absolutamente nada, pasando la mayor parte del tiempo bebiendo en el bar y fumando, cuando mis amigos podían proveer. Me ayudó a dejar de pensar, a tener relaciones superficiales. Había logrado ser estudiosa hasta el noveno grado, no por placer, sino por miedo. Más allá de eso, era incapaz de aprender nada. El miedo no podía hacer nada; era demasiado difícil. Movilizaba todas mis capacidades cognitivas para protegerme. No estaba disponible para nada más. A medida que crecía, mantenía la sensación de estar agobiada y habitada por mí misma y de no poder escapar de ella, por ejemplo, desarrollando un interés en algo. Este fue un gran obstáculo para mi recuperación. Era el final de mi undécimo año de primaria, durante el cual se suponía que tenía suerte porque no tenía clases los sábados por la mañana. La suerte era para los demás, no para mí. Para mí, la mañana del sábado era una mañana más con mi padre, con quien inevitablemente me encontraba sola de vez en cuando, ya que mi madre a veces trabajaba los fines de semana. Había conseguido hacerle creer —a él, no a mi madre, que me seguía la corriente— que había estado en clase desde principios de curso. Tomé el autobús con todos los demás y pasé la mañana en el bar del instituto, donde la camarera fue amable y nos dejó quedarnos aunque no bebiéramos. Una vez más, mis amigos no lo entendieron, pero no intentaron comprender más. Simplemente pensaban que mi padre era estricto, pero también quizá que exageraba un poco. Una de esas mañanas de sábado, después de las violaciones, recibió una carta del instituto; llamó y se enteró de que no tenía clase. Vi su coche antes de que él me viera, cuando aparcó cerca del bar. Fui a esconderme al baño, y la camarera me cubrió, antes de convencerme de que me "rindiera" y de que no tenía ninguna posibilidad. Salí del bar y me dirigí al instituto. Mientras seguía inspeccionando el vecindario, finalmente me atacó. Estaba segura de que me volvería a golpear. No fue así. Él no sabía que mi madre lo sabía. Sin embargo, yo acababa de asustarlo, y a mi pesar. No se había sentido muy orgulloso de admitir ante la administración del instituto que lo habían engañado, y desconfiaba de las conclusiones que pudieran sacarse. Por desgracia, no se sacaron, salvo que me consideraban una chica desvergonzada que prefería no enfrentarse a un padre "estricto", y probablemente con razón. Nadie se detuvo en que a un adolescente le guste dormir cuando tiene la suerte de no tener clases... Para mí, fue una prueba más de que mis confesiones no serían entendidas, una nueva invitación al silencio. Sin embargo, y a pesar de que me había vuelto inmune al aprendizaje, la institución escolar fue una ayuda. Me permitió percibir el lado tóxico de mi familia, crear conexiones en otros lugares, pasar gran parte de mi tiempo fuera de la casa de la infelicidad. Ella es una importante mentora de resiliencia cuando la situación familiar se complica. Pasó un mes y mi madre tuvo que ser hospitalizada de nuevo el fin de semana. Durante ese tiempo, mi torturador había perdido toda esperanza de seducirme. Así que, para mi gran asombro, logré que aceptara que una amiga viniera a casa para repasar, algo tan improbable como salir. No se dejó engañar, pero aceptó; su juguete ya estaba roto. Se vengó humillándome lo justo para que me avergonzara de sus obsesivos comentarios de viejo durante todo el fin de semana. Sabía que la enfermedad de mi madre me impediría hablar. Era la última vez que debería haber estado a solas con él. Solo tenía que soportar su nauseabunda presencia los fines de semana. Por suerte, incluso entonces, y la cosa solo empeoró, pasaba mucho tiempo frente al televisor, en una casa tan grande que no teníamos que estar en la misma habitación que él. Sin embargo, tenía aficiones como la PMU, la petanca y los juegos de cartas. Había intentado presentarme a este último a gritos, y yo seguía avergonzado de no saber jugar. Me humillaba cuando no podía. El tiempo pasó, con sus acontecimientos, algunos de los cuales eran verdaderos obstáculos para hablar y cortar lazos, en momentos en que me habría sentido capaz de hacerlo. Buscó algo en mí que le demostrara que no estaba tan traumatizado. Se tranquilizó con lo que le mostré. Tenía familia, hijos, aparentemente llevaba una vida normal. Cuidó de no arañar la superficie. Esto le permitió conocer a sus nietas. Se esforzó tanto en su papel de abuelo que era difícil sospechar del padre que había sido. Mi falta de elogios para este padre no dijo mucho. Simplemente respondí brevemente a las preguntas de mis hijas. No mentí, dije que su abuelo había "mejorado", que no había tenido una infancia fácil, nunca más. Antes de hablar con su padre, yo era, de hecho, el único que prestaba atención a su comportamiento con ellas. Pero enseguida comprendí que no le interesaban las niñas. Su padre y yo nos mantuvimos atentos a su comportamiento, permitiéndoles afianzar su relación con él. Con una gran amabilidad, de la que no creía capaz, les enseñó a jugar a las cartas. Siguió siendo un fastidio porque no soportaba la agitación de los niños. Pero creo que no podía creer la suerte que tenía de ser abuelo. Esta condición lo llenaba de orgullo, y se ganaba el respeto de sus nietas dándoles regalos toscos, como peluches gigantes. El día que nacieron, les compró un fajo de periódicos y revistas para ese día. Abrió y depositó, hasta donde su avaricia le permitió, una cuenta de ahorros, según una contabilidad muy precisa. Para cuando eran adolescentes, la sexualidad hacía tiempo que había desaparecido de su vida, como de la de mi madre, por cierto. Para el decimosexto cumpleaños de mi primera hija, ofreció el restaurante a la familia inmediata para "celebrar" que le iba a regalar la famosa libreta de ahorros de la que no paraba de hablar. Ese día, mi hija lo tomó del cuello con ternura para darle las gracias. No a él, de hecho, nunca lo hizo. Y recuerdo que en ese momento me pregunté sobre la posibilidad de decirles algo a mis hijas... Su padre ya lo sabía, pero yo sabía que algún día no sería suficiente si quería acabar con ello. Les resulta difícil, ahora que lo saben, imaginar cómo yo, y más tarde su padre, podríamos haberlas confiado a sus abuelos. De hecho, era más a mi madre que a él a quien confiábamos (ocasionalmente, y rara vez por la noche), pues mi padre pasaba la mayor parte del tiempo frente al televisor. No solicitaba la presencia de sus nietas, e incluso lo aburrían al cabo de un tiempo. Solo más tarde me di cuenta de la verdadera toxicidad de mi madre, aunque yo también desconfiaba de ella, y de la influencia que podía tener en mis hijas. Considerando el peligro evitado, permanecí como un observador silencioso, pero atento, de una historia que me dio tiempo para digerir la mía. Aunque en ese momento pensara que esta difícil digestión quizá no terminaría nunca, y que no sabía en absoluto cómo salir de ella. No era inconsciente ni carecía de instinto protector hacia mis hijas. Sabía muy bien, a mi costa, qué clase de depredador había sido y cuál era su postura. Pero nunca dudé realmente de que no existía el más mínimo riesgo para mis hijas, y no habría soportado ninguno. Uno de ellos me dijo un día que debía de sentir un fuerte dolor de estómago cada vez que lo veía. Fue durante mi adolescencia cuando lo tuve especialmente. Después, fue mucho más complejo; sentía un vacío emocional hacia él. Solo me preocupaba su reacción ante mi posible revelación. Lo que siempre me costaba era saludarlo. Nunca le rozaba las mejillas con los labios y me aseguraba de que él tampoco lo hiciera. Acabé desarrollando una técnica ultrarrápida. También me aseguraba de no tener ninguna proximidad física con él, como sentarme a su lado en la mesa. Papá: una palabra que nunca usaba a la ligera. También era difícil cuando presumía de la educación que nos había dado. Sentía como si me estuvieran amordazando. Cuando pasábamos tiempo en su casa, a menudo era para comer, y me aseguraba de estar lo suficientemente borracha como para no pensar. Era un auténtico psicópata. ¿Cómo reaccionaría este loco si le recordaba una verdad que quería acallar? Me tenía miedo, miedo de que dejara ir lo que, por mi parte, esperaba que lo matara. Así que seguí actuando como si nada hubiera pasado, para ofrecerme un futuro que, aunque difícil fuera de «mi burbuja», del que hablaré más adelante, creía no merecer con mi verdadera historia, a la que un día perdí la esperanza de acceder. Era intentar pensar solo en la felicidad de «mi burbuja». También era permitir que mi madre viviera, pues parecía resucitada... Era tener la ilusión de que esto contribuiría a lo que yo olvido... y que este olvido me beneficiaría. Luego, con el tiempo, aprendí a conocer lo mejor de este padre. Aunque en general seguía siendo difícil, lográbamos tener breves conversaciones. Lo cierto es que mi falta de sentimientos siempre fue evidente. El miedo que le tenía era inmenso, pero la conexión mental era débil, de hecho. Siempre supe exactamente dónde estaba con él. Su televisor lo habría matado al imponerle un estilo de vida sedentario. Habría preferido que estuviera allí cuando yo hablaba. Su muerte rápida e inesperada fue un alivio comparado con las que uno podría haber imaginado para él. ¿Qué muerte más hermosa se puede soñar que un infarto para alguien que probablemente habría sido insoportable si hubiera tenido que morir lentamente por alguna enfermedad? Es también la que deseé cada día para él entre los 12 y los 18 años, e incluso después. Ni víctima ni culpable, solo responsable. El regreso de mi madre me protegió de más violaciones, pero yo ya me estaba protegiendo con mi falta de "colaboración". Nada indicaba que se hubiera recuperado del cáncer; no quería, como mencioné, matarla hablando con ella. De hecho, temía por mi vida tanto como por la suya. Tuvo que aguantar hasta que yo cumpliera los dieciocho para que esto no volviera a ocurrir. Si hubiera muerto, no creo que hubiera podido soportar encontrarme en las garras del verdugo, y me habría privado del dolor de haberla perdido. Me habían robado mis alegrías, mis penas también. Intentó hacer una pregunta breve, como "¿Te fue bien con tu padre?", susurró con una voz tan discreta como enfermiza, y se habría conformado con un asentimiento, un silencio o una mirada furtiva. Conociendo el riesgo al que me había expuesto, no podía haber hecho menos, nunca habría hecho más. ¿Habría sido cómplice de un acto criminal como la violación de sus hijos? Mi padre pensó que no, ya que desconfiaba de ella. Pero ella ya desconfiaba del acoso al que nos sometía. Mi madre en realidad no me había deseado. La historia que vivía con mi padre en el momento de mi concepción era demasiado poco idílica como para que ella deseara un hijo. Luego, durante su embarazo, anhelaba un niño, hasta el punto de que, como solo había planeado un nombre de niño, fue la matrona quien me lo encontró. Nunca lo ocultó, porque siguió siendo un tema de confesión durante los años sesenta. Lo que no dijo fueron los motivos de sus decisiones. No quería un niño solo porque ya tenía una hija, sino porque pensaba que satisfaría el machismo de mi padre y lo haría más amable, menos violento. ¿Que quizás gracias a eso, dejaría de engañarla, o incluso de coquetear con su hermana, que había venido a cuidar a la mía durante mi nacimiento? Me quería igual, a su manera, asfixiándome. Se aferró a esta nueva maternidad como una boya en un océano de infelicidad. La ansiedad de mi madre y la atmósfera que la bebé que yo era tenía que absorber a diario hicieron que nuestra relación fuera una fusión durante mucho tiempo. Yo era un sustituto del afecto. Ocupé un lugar especial en esta familia tóxica. Más tarde, cuando tenía unos nueve meses, tuvo que dejarme con mi abuela. Durante mucho tiempo cargué con una sensación de vacío y el miedo a que volviera a irse, que intuitivamente sé que se remonta a esta separación. Para no perderla, hice todo lo posible por ser a su imagen y semejanza, por no decepcionarla. Era infinitamente consciente de la fragilidad de mi felicidad, sin saber aún que quien la creó para mí también me haría infeliz. Este miedo a ser abandonada, a dejar de ser querida, es una de las cargas que aún llevo a cuestas. Se traduce en la fobia a hacer algo que pueda desagradar a alguien que quiero. Físicamente, mi madre solo me dio sus piernas, que están lejos de ser su rasgo más bonito. Creo que siempre tendré más o menos complejos con estas piernas, y es un elemento físico muy importante para mí. Le dio a mi hermana sus hermosos ojos. Esta situación se ha expresado a menudo sin tener en cuenta lo que yo pudiera sentir. Mi madre no era de las que se criticaban a sí mismas. Decía que sus piernas eran bonitas «excepto por los muslos». Así que, aunque veía que los había heredado, probablemente se refería a mis pies, que supuestamente tenía como los de mi abuela paterna, debido a un pequeño defecto en estos últimos. Por mi parte, y a pesar de este defecto, no veía nada en común entre los pies de mi pequeña y los de mi abuela, ya muy dañados. Más tarde, mis pechos tuvieron que ser pequeños y yo, frágil. Nada que pudiera convertirme en la mujer hermosa que mi madre se enorgullecía de ser. Así que crecí entendiendo que debía confiar más en mi mente que en mi cuerpo. Aunque fuera "linda", entendí que tenía más que ver con mi temperamento que con mi físico. Y, al crecer, más con mi cabeza que con mi cuerpo. Para mi madre, después de todo, eso fue lo que pudo haber significado que nunca la abandonara. Pero no fue necesariamente fácil para alguien tan apegada a las apariencias y que dedicó su vida a salvarlas. Me he preguntado mucho sobre qué pudo haberla convertido en una especie de madre "incestigadora". Los portadores de este mal que necesita un vector para desarrollarse. Sé que su padre murió de cáncer cuando ella tenía solo nueve años. Dijo que sufrió mucho la pérdida de este hombre que, al parecer, la amaba sobre todo por ser su primera hija. Fue una de esas víctimas tempranas (¿de incesto?: no lo sé, pero seguramente de condiciones traumáticas), prisioneras de este estatus del que forjan una identidad, que mantienen la violencia, incluso contra sí mismas, a través de sus conocidos. Lo cierto es que mi padre no fue el único de sus conocidos que incurrió en desviaciones sexuales. En el caso del primero, se trataba de una relación que tenía y le habría gustado que las cosas fueran más oficiales entre ellos. Yo debía de tener cuatro o cinco años. Lo veía a menudo, dormían juntos, nada más. La cosa se complicó cuando quiso usarlo como niñera. No le extrañó que alguien que trabaja en lo que recuerdo como una "carrera abandonada" pudiera llevarse a una niña de mi edad. Lo que también recuerdo es haber disfrutado de los abrazos que me presentaban como juegos de "mamá y papá", y que estaba medio dormida cuando ocurrió, en su camioneta, probablemente a la hora de la siesta. También recuerdo estar preocupada el día que me pidió que tocara lo que sobresalía de sus pantalones y se negó. Esa misma noche, le conté a mi madre los episodios, cuyo número no recuerdo, y le desvelé el secreto que me habían pedido que guardara. No pasaron ni veinticuatro horas, y ella llamó a mi amigo para informarle del fin inmediato de su relación. Era el estereotipo perfecto de "amigo de la familia", incluyendo a mi tío y a mi abuela, de quienes no se sospecha nada y con quienes también habíamos pasado las vacaciones. No lo negó y desapareció. Tengo la sensación de que mi madre lo despidió más por haber traicionado su confianza que por haber abusado de mí. Hoy, me atrevo a esperar que tales actos hubieran provocado una denuncia inmediata. Pero mi madre podría haberme protegido, no haber superado su vergüenza. Siempre fue muy discreta al respecto. Claro que le había presentado las cosas con la ingenuidad propia de mi edad, sin entender por qué un juego tenía que tomar ese cariz. No volvió a hablar conmigo, y sentí que era un tema que no debía volver a tocarse. Cuando volví a hablar con ella, después de revelarle las violaciones de mi padre, cuando tenía unos 45 años, me contó que la niña que yo era le había contado algunos juegos bastante agradables que había jugado con ese señor. Claramente, no había comprendido las consecuencias que esos supuestos juegos podrían haber tenido en mí. Por eso ahora creo que quería castigar a la persona en cuestión más que protegerme. Lo castigaba por haber sido generoso con alguien sobre quien, hasta entonces, había tenido control emocional exclusivo. También le había dado la excusa que no encontraba para echar a ese pretendiente que tanto complacía a su familia. En el segundo caso, se trata de un par de amigos cuya esposa era compañera de trabajo de mi madre. Me gustaba ir a su casa; era genial, sobre todo porque la compañera de trabajo de mi madre tenía una hija de su primer matrimonio, ya adolescente según mis primeros recuerdos, que era muy dulce y amable. Recuerdo que las conversaciones entre los adultos a menudo giraban en torno a que la pareja quería otro hijo, y que las cosas no eran necesariamente sencillas. Hasta una noche que mi padre y yo pasamos en su casa, cuando ya vivíamos con él y habíamos venido de vacaciones a la zona. La pareja había tenido recientemente el hijo que deseaban. Siempre era complicado volver con él; nos recordaba a cada momento que ya no vivíamos allí. Le exasperaba sentir el deseo que teníamos de volver, y sobre todo que no queríamos vivir con él. Además, el hecho de no estar en su casa le molestaba, y era aún más terrible de lo habitual, si es que eso era posible. No podíamos respirar sin ser linchados verbal o físicamente. Esa noche, me hizo llorar en la mesa. Recuerdo que mi amigo dijo que yo estaba "actuando" y lo odié de inmediato por haber estado de acuerdo con mi padre. Los demás no se habían pronunciado, por miedo, como solía ocurrir. Pero seguía siendo raro que alguien considerara necesario añadir algo para estar de acuerdo con él. Las coaliciones abiertas con mi padre no eran frecuentes, y yo los había metido a ambos en el mismo saco. Unos años después, la adolescente de la casa, ahora una joven, se fue de casa sin dejar dirección, a pesar de estar embarazada. La pareja, alegando estar enfadada con ella, no quiso hablar del tema. Y finalmente, está el comentario que me hizo mi madre después de esta ruptura. Creía que el hijo de la joven era de su padrastro. ¿Qué sabía ella? ¿Y por qué pensaba cosas así? Es como si siempre hubiera razonado, respirado, crecido en el incesto, y que sus relaciones, o al menos las que perduraron —pocas en número—, se alimentaran de ese veneno. Sin embargo, tenía otra amiga cuando éramos pequeñas. Vivía sola, como ella (si es que se puede decir así), y tenía dos hijas de nuestra edad aproximadamente. Conservo un buen recuerdo de esta relación, aunque le reprochaba que saliera con mi madre a ver hombres. Recuerdo a una mujer que asumió su situación mucho mejor que ella, y no recuerdo la más mínima ambigüedad. Conoció a mi padre después de que mi madre se uniera a él, y las dos amigas perdieron el contacto. No sé por qué. Siempre habrá estado bajo la influencia de mi padre, incluso durante sus diez años de pseudoseparación. Ella lo dejó sin que él se enfadara. Era más libre así que con dos hijos que mantener. Nos visitaba dos veces al año. Dos veces que, en mis recuerdos de infancia, fueron eventos muy especiales. No solo porque nuestro padre nos visitó, sino porque tuvimos que hacer todo lo posible. Porque había errores que no cometer, cosas que no decir, incluyendo, por supuesto, hablar de los raros amoríos de mi madre. Tuvimos que esperar a que el mesías llegara tarde para comer. Tuvimos que portarnos bien para que no se enfadara. Porque nos prometía sorpresas y regalos que a menudo no daba, contentándose con presumir con los billetes que sacaba de sus bolsillos, dejándonos unas migajas. Porque a pesar de todo eso, mi madre le abrió la cama, como si nada hubiera pasado, y porque ese era el deseo del señor. Este señor que, por supuesto, nunca le pagó ni un céntimo de pensión alimenticia. En su mundo, eran las mujeres las que pagaban, solo ellas. Mi abuela materna, con quien vivíamos, no ocultaba el odio que sentía por él. De hecho, se iba de casa para ir a la casa de otro de sus hijos. Es cierto que esto nos permitía estar más cómodas en un apartamento donde carecíamos de camas. De hecho, una de nosotras tenía que dormir con mi madre todos los días. Habíamos elegido la regla de "turnarse cada una", cada dos días. Mi madre podía así alternar sus abrazos, que no eran más que una ternura desbordante. Pero un poco desbordantes de todos modos, sobre todo porque duraban incluso después de que nos fuéramos a casa de mi padre, durante los días en que él no estaba. Nos chupaba la vida por turnos. La que terminaba durmiendo sola nunca lo hacía felizmente. Por supuesto, era motivo de disputa entre hermanas. También recuerdo, en nuestro apartamento de la infancia, dormir una noche durante una de sus escasas visitas, con mi padre y mi madre, no recuerdo por qué. Mi padre, sin embargo, no se había privado de lo que venía a buscar, y me desperté con los movimientos de la cama, a una edad lo suficientemente mayor como para saber exactamente lo que pasaba a mi lado. La vida de pseudosoltería de mi madre, y esta distancia temporal de mi padre, solo le habían permitido, durante unos diez años, ser compadecida y felicitada por su valentía. Era necesario vivir con mi padre, no sin él. En estas circunstancias, en las que, especialmente para mí, mi madre parecía tan tolerante, aceptaba muy mal que tuviera otras aventuras; me parecía deshonesto, y aun así, había conseguido hacerme sentir culpable por mi comportamiento. Igual que mi deseo de unirme a mi padre, un deseo que había tenido, como cualquier niño puede tener legítimamente al vivir a diario, en los años setenta, la gran diferencia de la monoparentalidad, inadvertida además. De hecho, solo hacía lo que ella esperaba de mí. Era objeto de una manipulación más o menos consciente. Incluso cuando un día me dijo que mi padre la golpeaba cuando éramos bebés, como para que la niña de doce años que llevo dentro fuera plenamente consciente de la decisión que estaba tomando. Y como si fuera suya. Mi hermana también estaba contenta de irse, pero no recuerdo haber intercambiado ningún comentario con mi madre sobre el tema. Incluso hoy, me siento obligada a justificarme. Para mí, nada podía interponerse entre la relación de cuento de hadas que anhelaba entre mi padre y mi madre. La "reconciliación" entre ambos hacía las cosas aún más románticas. Y el hecho de que padres enfadados a veces golpearan a sus esposas e hijos no me parecía del todo anormal en aquel entonces. Simplemente no veía qué podía seguir molestando a mi padre... Todos íbamos a ser felices, y todo iría bien. Mi madre me hizo responsable de una decisión que ella ya no tenía, tan sumisa era. Necesitaba a alguien que tomara las decisiones por su cuenta. Mi infancia antes de mudarme con mi padre, a pesar de todo, aún me dotaba de una capacidad para la felicidad. Era feliz gracias al entorno familiar y al hecho de que mi madre solo podía ejercer su espíritu posesivo en un marco restringido; tanto necesitaba este entorno. Pero ella literalmente iluminó mi vida, y creo que esta experiencia deslumbrante probablemente habría terminado mal, incluso si no nos hubiéramos unido a mi padre. Por lo tanto, (casi) siempre habría conservado la esperanza de volver a ser feliz, porque ya lo había sido, tras haber vivido la ruptura que mencioné a los nueve meses. Ya me había salvado de una profunda infelicidad. Pero por el momento, supuestamente había elegido irme a vivir con mi padre, y ahora que estábamos allí, teníamos que conformarnos con ello, ya que sin nosotros, ella podría haberse ido sin ningún problema. Me lo dijo con todo su sentimentalismo desbordante: «el amor que nos unió, al que tuvimos que aferrarnos para aguantar hasta la mayoría de edad». Todo para hacerme sentir doblemente responsable, tanto de nuestro encarcelamiento como del suyo. A menudo soñaba que todo esto no había sucedido. Volvía a ser la niña que tanto adoraba a su madre. También me dije que seguramente volvería a amarla después de los dieciocho, cuando por fin tuviera la libertad de huir, como decía, y pudiéramos revelarlo todo. Tuvo cáncer de cuello uterino después de que mi hermana se fuera, del cual se recuperó. Durante ese tiempo, mi padre me violó, y probablemente nunca me curaré del todo. Luego, sufrió una metástasis pulmonar después de que me fui, de la cual también se recuperó. Justo después de la muerte de mi padre, aún tenía la esperanza de que se soltara y revelara algo positivo. Todo lo que reveló fue hipocresía, avaricia y egoísmo. Su reacción cuando por fin hablé con ella, incluso mucho después de la muerte de mi padre, todavía me deja perplejo. La sorpresa que esperaba no se produjo, aunque dijo que no sabía nada. Pensé entonces que quizá quería ocultar el secreto que mi padre se habría confesado para sentirse menos solo con lo que finalmente habría entendido. Esto lo habría hecho más aceptable para mí, a costa de mi madre. No creo que ella quisiera esos gastos. Sin embargo, durante uno de los grupos de discusión a los que asistí, alguien contó el caso de una mujer que había dejado de tener relaciones sexuales con su pareja, quien maltrataba a sus hijos, como muestra de desaprobación. Se decía que esta práctica era común en familias con este tipo de desviación. Lo relacioné con el hecho de que mis padres habían estado durmiendo en habitaciones separadas desde poco después de que me fui con Philippe. Esto solo me había tranquilizado hasta entonces, sabiendo que mi padre ya no era sexualmente activo. Antes de su muerte, rara vez le di noticias, y por su parte, no intentó averiguar si yo estaba bien. Solo la veía brevemente cuando iba a ver a mi tío y a su pareja, solo para que no tuvieran que sufrir sus celos. Y entonces debió quedar en mí algo parecido a la compasión por esta mujer que no terminaría como ella hubiera deseado. Cuando murió, no sentí tristeza, sino alivio. Habría pasado un período de mi vida idolatrándola, otro desencantándome de esta idolatría y otro viajando para intentar comprender la naturaleza de nuestro vínculo. Hacía mucho que había llorado a la que había idealizado, lo que podría haber hecho, no hecho, admitido, consolado, reparado. Era una madre amorosa, vampíricamente, dispuesta a sacrificar a sus hijos para conservarlos. Casi lo logró, llegando a abusar de mi miedo a perderla y del miedo a morir, hasta el punto de una confusión extrema. Es este casi lo que me hace considerar la vida con respeto hoy. Felicidad en mi burbuja. A diferencia de todos los demás personajes de esta historia, el del que voy a hablar ahora tendrá un nombre de pila, el suyo. Él es mi amor, mi compañero... En diciembre del 79, ocho meses después de las violaciones, una noche entre semana, por supuesto, fui al cine con dos amigos, hermano y hermana. Amigos que mi hermana —y yo— habíamos hecho desde que llegamos al pueblo y que sabían que no podía salir los fines de semana. Debieron haber pensado en mí por eso. Mi hermano mayor ya tenía edad para conducir, así que pudo llevarnos a la ciudad para sacarnos de aquella ratonera. Estaba pasando por un mal momento. Por suerte, los demás estudiantes de instituto con los que me escondía en nuestro bistró no estaban todos en mi misma situación. Nada me interesaba excepto cumplir dieciocho para poder escaparme de aquella maldita casa y desempacarlo todo. Seis meses más, y no había garantía de que pudiera hacerlo; dependía de la salud de mi madre. Después del cine, el conductor, el mayor de la excursión, decidió visitar a otro amigo, un antiguo vecino del pueblo, que acababa de mudarse. Allí fue la primera vez que lo vi, sentado en el suelo, con la nariz metida en un cómic, manteniendo al mismo tiempo una conversación muy intelectual, me pareció, con su anfitrión. Ya pensaba que ese chico podría ser mi príncipe azul, en otra vida, la de las princesas. Me pareció guapo con su barba. Le daba un aire original y, sobre todo, extrañamente inteligente. Era un inútil en todo. Tenía la impresión de pasar completamente desapercibido, lo cual era común, y no una ilusión. Quería que me notaran, pero era incapaz de hacer nada al respecto. No había desarrollado ningún encanto, seguramente para que mi padre me olvidara. No me repugnaba el acto sexual: no consideraba haberlo experimentado. Paradójicamente, ansiaba saber si podía encontrar placer en él. En la intimidad de mi cama y en mis sueños, me parecía posible. Así que me fijé en este chico, Philippe, a quien nunca había visto. Pero ya no estaba en la escuela y salía los fines de semana... El fin de semana era en el otro mundo. Estaba el mundo maravilloso de la mayoría de la gente, y mi horrible mundo. Al día siguiente, acepté, a través de amigos de mi restaurante habitual, una invitación a casa de un amigo que se suponía que no conocía. Era Philippe, vivía cerca de la escuela, y sobre todo cerca del restaurante, compartiendo piso con alguien que no trabajaba y que a veces llevaba a comer a estudiantes de instituto. Acababa de conocer al hombre de mi vida, el padre de mis tres hijas, testigo y compañero del sufrimiento cuyo origen era este pasado mórbido. Mi saco de boxeo también, quien tuvo que soportar mi ira, las tormentas ciclotímicas durante las cuales estaba a merced de mis sentimientos, mis hormonas, y ya no controlaba nada. Y también estaba la felicidad: la felicidad de amar, de ser amado, de estar vivo, de tener hijos. Demasiadas promesas para no arruinar una vida que parecía volver a guardarlas. Era como si una parte de mí renaciera y se diera cuenta de que mi entorno ya no era hostil, lo que también me hacía ingenuamente optimista, como un niño. Tantas cosas que habían sido tan improbables poco antes, pero que me hacían refugiarme en una relativización cercana a la negación, por miedo a perderlas, a extrañar la vida que me esperaba. Sin embargo, mi sórdida experiencia siempre me alcanzaba. Mi historia era el enemigo que se infiltra en toda felicidad, y vi que todos mis intentos de distanciarme de ella solo hacían crecer su sombra. Más tarde, supe que también se había fijado en mí por su tira cómica la noche anterior. Ambos compartíamos el mismo apetito amoroso y la misma sexualidad de dos niños de diecisiete y diecinueve años. Descubríamos juntos el amor, aunque fuera algo experimentado. Y lo que descubrimos nos complació. Lo que temía no ocurrió; no era incapaz de sentir placer, aunque no hubiera tenido ganas de masturbarme desde las violaciones. Más tarde comprendí que el daño causado era mucho más difuso y difícil de definir. Coincidimos en los grandes temas de la juventud, teníamos gustos comunes, escuchábamos "Just a Perfect Day" de Lou Reed mirándonos a los ojos. También nos complementábamos mucho. Cada uno había encontrado en el otro lo que nos faltaba. Creo que sigue siendo así hoy. Yo ya no iba a clase, él ya no iba a trabajar, fumábamos porros y nos quedábamos en la cama. Fumar porros ya me incomodaba un poco, como explicaré más adelante, pero hacía todo como él. Por suerte, él había llegado más lejos que yo y tenía un certificado vocacional de tapicero y decorador. Por el momento, no sabía nada más de mi padre que el hecho de que me impedía salir y que quería irme de su casa a los dieciocho. Un padre moderadamente despótico, como siempre lo habrá. Era más concebible que los hubiera habido entonces, y él mismo se había ido de casa el día que cumplió la mayoría de edad, aunque no fuera en absoluto el mismo contexto. Esta cortina de humo significaba que, aunque no siempre comprendiera mi comportamiento, no habría imaginado nada peor. Me sentía tan sucia que pensé que ya no me querría si le hablaba, o que lo asustaría, y quería vivir al máximo esos momentos en los que me sentía como los demás. Tenía cinco días libres de siete. Cinco días en los que sentía que vivía como una verdadera adolescente, aquí y ahora. Si hubiera hablado, también habría tenido que imponerle este secreto hasta los dieciocho, lo que me parecía imposible en aquel momento. Le presenté rápidamente a mi madre para que pudiéramos vernos más fácilmente entre semana. Se había recuperado de su primer cáncer, pero nunca volvería a trabajar. Él, lógicamente, la consideraba una buena mujer, víctima de su enfermedad y un hombre "no muy guay", atrapada con sus dos hijas. No intenté contradecirlo. Prudentemente, me mantuve alejada de cualquier cosa que pudiera hacerme caer en confesiones. Por desgracia, tuvo que alistarse en el ejército en febrero de 1980 y no consiguió la baja. Yo aún no tenía dieciocho años, y para seguir viéndolo, tenía que encontrar una solución. Las reacciones de mi madre ante esta nueva tristeza finalmente me distanciaron de ella, aunque no me diera cuenta al instante. Lloré mucho (no había podido hacerlo desde las violaciones, aunque sentía que me habría hecho bien). Lloré porque ya no nos veríamos, porque él solo estaría de vacaciones los fines de semana. Él no habría ido al ejército, yo habría esperado con él hasta la mayoría de edad y me habría ido, como mi hermana, sin que conociera a mi padre. Quizás entonces podría haber cortado lazos. Mi historia me dio una razón más para odiar el ejército, lo cual habría influido en la continuidad de las relaciones familiares. Mientras tanto, mi madre contaba con la distancia de la única persona que me importaba para volver a domarme. Pensaba que él era el único responsable del cambio en mi comportamiento hacia ella. Ya no tenía ningún control, ya no podía usarme como un sustituto emocional. Ella solo había aceptado su presencia para intentar reconciliarse conmigo, y porque no le dejé otra opción. La mañana que le dije que iba a hablar con mi padre sobre él, no intentó disuadirme ni ayudarme. Pensó que este enfoque estaba condenado al fracaso. Había perdido toda confianza en ella, así que me fui solo, con la instrucción de no decir nada sobre el hecho de que ella lo conocía. Había pasado por cosas peores, y era esto lo que me iba a ayudar temporalmente, pero no solo eso. Hipócritamente adopté el comportamiento de cualquier joven de mi edad. Él no esperaba tanta valentía de mí, y enseguida percibí su vergüenza. Pero, después de todo, ¿qué podría ser más normal que una adolescente de casi dieciocho años le anunciara a su padre que había conocido a un chico al que le gustaría ver los fines de semana? Fue en ese momento que me di cuenta del poder que tenía para desestabilizarlo. Mi petición lo incomodó, y enseguida comprendí que tenía miedo. Estaba frágil ahora que se había dado cuenta de que sus deseos para el futuro eran solo quimeras. El regreso a la realidad le hizo comprender lo que arriesgaba. En cuanto a mí, iba a aprovechar la situación por el momento, pero aún no me daba cuenta de que el poder que tenía sobre él me perjudicaría. La secuencia de acontecimientos hizo que las cosas se decidieran muy rápido. Sin la ayuda del contexto, creo que lo habría logrado, pero con menos rapidez. Durante años le dije, especialmente a mi hermana, que fueron las siguientes circunstancias las únicas que influyeron en la decisión de nuestro padre. Recibimos una visita inesperada de su primo poco después de que le hiciera mi pregunta adolescente. Me gustaba este primo; a veces nos había defendido de la actitud autoritaria de mi padre, algo que nadie se atrevía a hacer. Le era imposible no informar al recién llegado; no podía ocultar su confusión. Primero intentó convertirlo en un aliado para no aceptar. No solo estaba mal elegido, sino que podía ver que el miedo a que renunciara a todo lo abrumaba. Había una brecha en su mundo, y tenía que taparla. Philippe llamó mientras los dos primos debatían, y yo esperaba una respuesta a mi pregunta. Había estado bebiendo y no había tenido en cuenta mi consejo. Quería verme. Así que me encontré al otro lado de la línea con la persona a la que le había pedido, entre mi padre y su primo, y simplemente le hice la pregunta. Su primo le hizo el favor de decir que sí en su lugar, y no se fue hasta que llegó Philippe. Este último fue recibido de una manera que durante mucho tiempo fingí diversión, porque a él también le divertía: mi padre le ofreció un puro y un coñac, diciéndole que si conseguía terminarse ambos, era «un hombre». Ver a Philippe era simplemente tenderme una trampa cuya profundidad apenas percibía. Durante mucho tiempo le guardé rencor por no haber conseguido que lo despidieran. Era injusto, no había hecho nada al respecto. No quería que la insubordinación le acarreara sanciones que le hicieran perder sus permisos y le impidieran verme. En cuanto a mi padre, quien no me llamó en toda la semana siguiente —no me había ocurrido ni una sola vez desde que vivía con él—, regresó el fin de semana siguiente con nuevas resoluciones: Philippe podía venir cuando quisiera. Este cambio radical hizo que mi secreto se cerrase sobre mí. La vida, al menos en resumen, mis encuentros con Philippe, se volvió de repente más fácil, y poco a poco perdí el valor para volver atrás. El comportamiento de mi padre me asustaba tanto como me convenía. Mi problema a corto plazo estaba resuelto; sabía que a largo plazo sería más complicado. Tras la desilusión, el miedo del que hablo se apoderó de él definitivamente. Nunca logró cerrar la brecha en su mundo. Tenía que cambiar. ¿Voluntariamente o a la fuerza? En cuanto a mí, un buen ataque de amnesia me habría impedido sentir vergüenza. Pero el amor me había devuelto las ganas de vivir. Entonces, ¿para qué arruinarlo todo? Comparo este alivio, al final del túnel que alcanzaba, con el que ya había sentido cuando mi madre regresó de pequeña. De la misma manera, temía arruinar lo que sería un regreso a la felicidad. Comparé los diez años de "tregua" mientras no vivíamos con mi padre, con la vida llena de promesas que podría construir con Philippe. Me sorprendió la relación entre el hombre que amaba y el que odiaba, aunque nunca fue realmente cordial. Pero este último se mantenía en guardia, sabía mostrar solo un carácter explosivo y calmarse cuando era necesario. La mayoría de la gente lo consideraba mucho menos monstruoso de lo que él lograba hacer creer. Los dos mundos de mi adolescencia parecían poder unirse. Ya no estaba obligada a mentir a diario, a esconderme, a calcular todas mis acciones, a permanecer encerrada, a cambio de un secreto gigantesco. Obviamente, no obtuve el bachillerato. Como adulta, no hice nada más que esperar a que Philippe regresara para mudarme con él. Pasé el verano entre una sustitución en una fábrica textil y las vacaciones en casa de mi abuela, para no estar con mi padre durante sus vacaciones. Luego conseguí contratos como limpiadora en el hospital donde, casualmente, mi madre había trabajado, y el padre de Philippe aún trabajaba. Pasaba los fines de semana en otro lugar con mi amante. Fue entonces cuando empecé a temer a todos en quienes había confiado hasta entonces. Ya no confiaba en nadie más que en Philippe, en mi familia de Burdeos, a la que ya habría regresado con gusto, y en dos amigos, una chica y un chico. Estas fobias sociales se fueron formando a medida que mi secreto se cernía sobre mí, y desde el momento en que ya no pude cumplir la promesa que me hice de hablar después de cumplir los dieciocho. Estaba contenta de pagarle la pensión alimenticia a mi padre con mi primer sueldo, lo que también me permitió aprender a conducir. Sería muy útil para los proyectos que teníamos. Así que lo intenté. No tuve problemas con los dos códigos de circulación, que debería haber aprobado, debido a las ocho veces que debería haber aprobado el examen de conducir, incluyendo dos después de irnos de esta ciudad. Mis habilidades al volante no eran más cuestionables que las de cualquier otro joven conductor, pero mi miedo a ser observado y juzgado, incluso durante veinte minutos, era mucho mayor que el de la mayoría de los jóvenes de mi edad. Este habría sido uno, entre muchos otros, de los obstáculos más importantes para mi independencia. Cuando Philippe regresó del ejército, vivimos juntos, desde la primavera hasta el verano de 1981, cerca de casa de mis padres. Mi padre mostró la mayor discreción y amabilidad. Me quedé atónito. Philippe y yo seguíamos intentando escapar, aunque no fuera por las mismas razones. Él buscó y encontró trabajo cerca de donde estaba su hermano, en el sur, donde terminamos durante un año. Me sentía incapaz de hacer nada. Fuera de casa, todo el mundo me asustaba. Las fobias sociales y el miedo a que regresar arruinara mi futuro me dejaron sin energías para revelar mi secreto. Pensé que podría superar mis problemas sin necesidad de hablar. Así que intenté retomar el bachillerato por correspondencia, más para llenar mis días que cualquier otra cosa. Era una especie de capullo intelectual que me impedía pensar. Era una excusa para mi incapacidad para hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, no retenía mucho el contenido. Me interesaban más las asignaturas basadas en la lógica y el sentido común, aunque era un desastre en matemáticas. Los ensayos de filosofía, y sobre todo sus temas, me asustaban muchísimo. Lo aprobé por los pelos. No podía creerlo; parecía imposible. Aunque mi informe escolar atestiguaba mi incompetencia en el instituto, mi diligencia con el CNED me permitió obtener buenas notas, aunque estaba lejos de haber terminado el programa en ninguna de las asignaturas. Incluso después de la recuperación, dos exámenes orales que no compensaron gran cosa, el jurado me otorgó los dos puntos que necesitaba para aprobar gracias a estas notas. Entonces fue un nuevo comienzo. Quería llevar a Philippe a la tierra de mi infancia, para reencontrarme con los miembros de la familia con la que había sido feliz de niño. Esto me dio la esperanza de que todo aún era posible. Incluso pasé por un período que llamo "negación-desafío", hacia mí misma y hacia otras personas a quienes quería dar la imagen de alguien liberado y descarado, para borrar mis huellas. Hay una foto mía de esa época, en topless en la playa. Una forma de dar un espectáculo estando del lado de quienes lo hacían en aquel entonces, bastantes al fin y al cabo. Un día, una de mis hijas la encontró y la conservó para ilustrar un poco el lado "hippie" que teníamos por aquel entonces. Ella aún no sabía nada, y yo no había comentado. Ahí estaba mi secreto, un mundo interior que se me imponía. En ese mundo, el que me obsesionaba durante mis noches de insomnio, me estaba estancando. En cuanto a las relaciones sociales, tenía menos dificultades con las personas que habían formado parte de mi infancia, pero solo con ellas. Con los demás, dedicaba mucha energía a contener la parte de mí que temía que me traicionara. Sentía una ansiedad terrible ante la idea de conocerlos y auténticos ataques de pánico al tener que confrontar a gente nueva. Philippe y mis hijas formaban parte de ese espacio intermedio que llamo mi burbuja. Allí construí mi vida, resguardada, entre mi yo interior y los demás, aunque dividida entre querer y poder hablar. Durante mucho tiempo, muchos de mis sueños terminaban con un dolor en la garganta tras intentar gritar sin que saliera ningún sonido. Siempre quise contar lo que había vivido, aunque no siempre supiera cómo. No quería que me compadecieran, solo quería ser comprendida. Como la vida sexual depende de la capacidad de soltar, de dejar de pensar, la mía a menudo era complicada. Tenía orgasmos, pero a menudo terminaban en un desapego que terminaba en lágrimas. Así que fue durante mi infancia cuando me quedé embarazada de nuestra primera hija. Mi maternidad ocupaba todo el espacio y no quería arruinarla volviendo al pasado. Quería mirar decididamente hacia el futuro. También fue poco después del parto que descarté lo que había escrito tras las violaciones. Tuvimos dificultades profesionales y de vivienda. No pudimos integrarnos socialmente. Philippe no era fóbico; le resultaba difícil por otras razones. Así que pasábamos principalmente tiempo con la familia. En mi opinión, mi bachillerato general no me servía de nada en el mercado laboral, y de todos modos era incapaz de buscar uno. Había conseguido el subsidio por desempleo y la maternidad gracias a unas breves prácticas en informática que hice antes de irme al sur, y porque había obtenido el bachillerato. En aquel momento, era posible. El futuro solo se veía bien en mi burbuja. Mi vida social estaba marcada por el miedo. Era como si el miedo que hasta entonces le había tenido a mi padre se hubiera contagiado a todos y se hubiera vuelto incomprensible. La hostilidad me invadía en cuanto cruzaba la puerta de casa. Sentía que me vigilaban constantemente, que una mirada malévola siempre me observaba. Tenía miedo de que me descubrieran, de que la gente adivinara por lo que había pasado. Siempre buscaba algo que decirles a los demás, en busca de reconocimiento, intentando apegarme lo más posible a la idea que tenía de ellos. Quería ser reconocida, pero desde luego no conocida. Quería distanciarme de quién era, hacerme esquiva intentando encajar en la imagen del otro. Pero mi lado camaleónico tenía sus límites. Cuando los alcanzaba, a menudo en circunstancias que involucraban a mis hijos, podía defenderme con vehemencia. Pero me daba asco durante días. Solo el hombre al que amaba podía ver que algo andaba mal y tener la paciencia suficiente. Lo que estaba viviendo en mi burbuja con mi hija y él habría sido tan improbable tan solo cuatro años antes. ¿Cómo podía uno hacer comprensible semejante horror, incluso para la persona a la que amaba? ¿No corría el riesgo de resurgir el infierno de mi pasado? Por el momento, prefería vivir con la esperanza de que con el tiempo lo lograría, ya fuera hablando de ello o renunciando a todo. Mi nueva condición de madre también me había acercado temporalmente a mi madre. Ella inclinaría la balanza para que volviéramos a vivir cerca de ella. Se había recuperado de su cáncer de útero, pero había sufrido una metástasis en el pulmón, y aún no había garantía de que ella también se recuperara. Aterrizamos en un pueblo donde todos se conocían y donde era difícil pasar desapercibido. Simplemente esperar en la panadería y ser sometida a las miradas de la cola era un infierno. Siempre esa distorsión entre el presente prometedor al que quería darle todas las oportunidades posibles y este pasado podrido que me observaba en cada paso. El presente era comprarle a mi hija un trocito de carne para su comida todos los días, y el pasado era el precio que me costaba estar cara a cara con otros clientes en la carnicería. Las estrategias eran como evitar la hora punta para no tener que hacer cola. Mi vida diaria estaba llena de dificultades: recoger a mis hijas del colegio después, ir al médico, salir y, sobre todo, tener que conocer gente... Tener que escribir un cheque sin temblar en la caja, insertar disquetes en el ordenador mientras alguien me observaba, depositar mi voto en la urna... Ya tomaba medicamentos a menudo, para dormir o para dejar de pensar. Pero estaba viva, y vivía rodeada de amor. ¿Quizás volver atrás me haría volver a la muerte y al odio, y lo que estaba viviendo no era nada comparado con eso? Durante el período más cercano a la negación, un poco antes de mi embarazo, la comunicación con mi padre era lo que deseaba en ese momento, ya que él parecía visiblemente aún más en negación que yo. Y finalmente, tuve algo parecido a un padre, yo, que empezaba desde muy abajo en este punto. Tenía demasiado miedo de las consecuencias que mi revelación pudiera tener. Tras su apariencia presentable, un loco se había enfurecido. Quería vivir como quería ahora, con la esperanza de que los tiempos difíciles finalmente se disiparan. Nuestra familia también pasó por una situación así a nivel económico, y fue este padre quien me ofreció ayuda para conseguir un trabajo como empleado de mostrador en Correos, algo que no pude rechazar y que nos ayudó durante un tiempo. Había sido difícil. No solo que este trabajo viniera de él, sino también realizar este trabajo que me ponía en contacto con el público. Era común que el cliente que estaba allí me asustara y que empezara a tener ataques de fobia, que se multiplicaban por diez si había cola. Vivía experiencias muy dolorosas, como ser el único testigo del robo de la caja registradora del que era responsable. Un simple atraco a pequeña escala, perpetrado en parte por el hermano de unos amigos de la infancia... pero que, por supuesto, adquirió enormes proporciones para mí. A menudo me sentía como un extraño, por mis reacciones extrañas, sin saber realmente si aquellos con quienes me sentía incómodo preferían que me mantuviera alejado. Como si desprendiera una diferencia que me inquietara, y que esta perturbación, a su vez, alimentara mi inquietud. Como si no me sintiera con derecho a evolucionar en el mismo mundo. Los problemas que causaba sin querer podían llegar a hacer que la gente adoptara una actitud suspicaz o despectiva. El desprecio por alguien que ya se siente diferente es solo una invitación a encerrarse en sí mismo. Yo estaba en esa categoría y sé de lo que hablo. Percibí este desprecio de personas supuestamente altruistas y aprendí a las malas su baja disposición a la empatía. También estaba el comportamiento infantilizador de quienes pensaban que simplemente me faltaba madurez. Es cierto que mi físico rubio y menudo, mi feminidad reprimida y mi miedo fomentaron esta percepción de los demás... Eso es seguro. No tienes mucho tiempo para preocuparte por tu madurez cuando tienes que pasar la adolescencia construyendo muros para protegerte. Además, tuve que convertirme en adulta muy rápido. Habría preferido moldear mi personalidad en lugar de tener que reprimirla. Habría preferido que mi adolescencia me enseñara algo más sobre la vida. Mi experiencia pesó mucho y no dejó espacio para los demás, y es cierto que en muchos aspectos fui ingenua. De hecho, tardé muchísimo en nacer y en ser, aunque creo que la tarea nunca termina del todo, para ninguno de nosotros. Todavía hoy siento la sensación de ser demasiado joven o demasiado vieja, esta dificultad para relacionarme con gente de mi edad, aunque ahora lo acepte. Las pocas personas que no se detuvieron ante mi rareza fueron durante mucho tiempo demasiado pocas como para permitirme sentir seguridad fuera de mi burbuja. Esto es un reproche a la indiferencia que demuestro, más que a las personas mismas. Y entonces quisimos nuestro segundo hijo. Otra aventura maravillosa, a pesar del contexto. Aproveché para dejar de fumar porros. Estando embarazada, no me pedirían que me justificara, y no quería someter a mi hija a mis ataques de ansiedad. Este segundo hijo será el único de mis tres que di a luz sin epidural. La larga duración de estos partos, para los que me administraron hormonas desencadenantes, es sin duda también resultado de esta dificultad para soltar. Y, a pesar del dolor de este segundo, ahora estoy feliz de haberlo vivido así. Las habilidades que tuve que desarrollar para gestionar este dolor fueron sin duda decisivas para lo que vino después. La necesidad de soltar todo lo que interfiere con la concentración en el cuerpo me benefició, ya que a menudo me concentraba en la psique, en detrimento de lo físico. Después de amamantar, me sentí con la fuerza suficiente para seguir sin fumar porros. Se los pasaba a la siguiente persona sin tocarlos. Esto me generó preguntas y comentarios, a los que simplemente respondía que lo había dejado porque "no me convenía". Al final, me di cuenta de que no era tan complicado. Tardé trece años después del "encuentro" en hablar con mi amante. Mis dos primeras hijas tenían ocho y tres años, respectivamente. Llevaba menos de un año con un trabajo, que yo misma había encontrado, y que quería que durara un poco más que cualquier otro que hubiera tenido hasta entonces. Al principio, imaginé que estas confesiones me quedarían grabadas en la cara. Había abierto una barrera enorme. Aún estaba lejos de poder aceptar mi diferencia con los demás. Luego, solo tardé unas semanas en sentir los efectos positivos en mi vida social. Mi falta de equilibrio emocional se multiplicó en mis relaciones laborales, y mis confesiones me ayudaron, entre otras cosas, a no rendirme. Sin embargo, las relaciones sociales seguían siendo complicadas. Las conexiones que intentaba construir seguían fallando, pero quería mejorar mi percepción de las personas. Philippe lo tomó mal, pero se alegró de que pudiera hablar y obtener respuestas. Sufría sobre todo por tener que seguir viendo a mi padre y por tener que guardar el secreto. Seguía sin encontrarle suficiente cabida a esta historia sucia en el contexto de la época: la vida dolorosa y complicada de mi hermana, los vínculos que se habían forjado entre mis hijas y su abuelo, mi madre, siempre susceptible a otro cáncer. En resumen, no me sentía preparada, y esperaba que estas confesiones me bastaran para al menos reclamar una sensación de plenitud, que ya parecía estar en camino. Tuvimos a nuestro último hijo seis años después. Estaba llegando a una edad en la que teníamos que decidir si queríamos otro, y así fue. Qué felicidad tenerla todavía, a pesar de un embarazo más difícil que los dos primeros y de grandes momentos de depresión. También me hubiera gustado amamantarla más tiempo, aunque durara más que a sus hermanas. Periodos sensibles, estas sesiones de lactancia, que sé que habría vivido con más serenidad si no hubiera arrastrado esta desagradable historia. Después de este tercer y último hijo, mis preocupaciones maternales se acompañaron de un verdadero deseo de realización personal. Mis dos hijas mayores ya me estaban demostrando su capacidad de ser independientes. También me demostraron que ahora podía cuidar de mí misma, y estoy convencida de que nunca habría podido hacerlo tan bien sin ellas. Como si necesitara conocerlas para conocerme a mí misma. Una relación condenada al fracaso. Estoy convencida de que el contexto de mi nacimiento fue tan tóxico que era incompatible con la construcción de un vínculo pacífico entre mi hermana y yo. Incluso me pregunto si realmente podemos hablar de un vínculo. Se trataba más bien de una interdependencia, en la que se le había asignado el papel de mala al convertirme en el chivo expiatorio de una violencia que, obviamente, había presenciado de niña. Esto se materializó en un deseo de dominación, a veces hasta el punto de negar mi persona. No soportaba ninguna expresión de mi personalidad. A menudo me defendía con torpeza. También teníamos muchos celos la una de la otra, por diferentes motivos. Me llevó mucho tiempo darme cuenta del papel inconsciente que desempeñaba. Nuestra historia no comienza el día que cumplió dieciocho años, cuando se fue de casa. Le he guardado mucho rencor, por muchas cosas, desde nuestra infancia, pero no por eso. Simplifica las cosas pensarlo, pero no es así. Sinceramente, creía que solo ella corría peligro, precisamente por la precaria relación que teníamos. No nos comunicábamos. Puede que le guardara rencor a una hermana con la que tenía una conexión real, pero no fue así. Nunca habíamos hablado realmente de mi padre. Había un simple acuerdo tácito sobre él: teníamos que alejarnos de él cuanto antes. Tampoco me habría gustado tenerle una deuda por haberme quedado, porque probablemente me habría hecho cargar con la carga, y de todos modos no podía hacerlo. Tenía miedo, por supuesto, de encontrarme sola con mi padre. Pero en aquel momento mi madre aún no estaba enferma, lo que no eliminaba los riesgos, pero los limitaba. No estaba en el punto de cuestionar qué debería o no debería haber hecho: tenía que hacerlo, no tenía elección, y yo estaba convencida de que yo habría hecho lo mismo. Lo que sentí el día que se fue fue una ambivalencia de orgullo y celos, que es muy diferente a guardarle rencor. Por otro lado, no podrá entender lo que me pasó porque consideró que solo ella era codiciada por mi padre. Explotará mis confesiones —sin negarlas oficialmente— para victimizarse. Puedo decir que le guardaba rencor por no haberme comprendido cuando se suponía que debía hacerlo mejor que nadie. Cuando solo había una cosa que nos diferenciaba en nuestra relación con mi padre: el hecho de que fui violada. Quiero compartir lo que sé, lo que sentí. Mi experiencia en trabajo social me ha enseñado cómo se puede extrapolar la vida de alguien e imponerle falsas verdades. Pensando también en todas las mujeres a las que apoyo, debo usar los recursos a mi disposición para transmitir el mensaje. Espero que esto también pueda iluminar a mi hermana y a sus hijos. No les deseo ningún mal, y creo que nunca lo haré. Si algún día leen esto y sinceramente piensan que me equivoqué, estaría dispuesta a hablar de ello. Mi hermana conoció a nuestra abuela paterna desde que nació. Mi madre tuvo que terminar su primer embarazo con su familia, cerca de la madre de mi padre. Luego tuvo que regresar sola a París después de dar a luz. No pudo elegir niñera. Mi padre había decidido que su madre serviría. Afortunadamente, no se equivocó en ese punto. Al mismo tiempo, lo veía como un regreso justo. Su madre, que lo había abandonado joven, podía cuidar de sus propios hijos. Además, ya cuidaba de una sobrina, prima de mi padre. El hecho de que viviera a 600 kilómetros de París solo era un problema para mi madre. Durante este período, mi abuela y mi hermana se encariñaron. Uno de los leitmotivs de la historia familiar era la tos ferina, «muy grave en aquel entonces», que mi hermana había tenido a los tres meses y de la que «el Padrino» y mi abuela la habían salvado... Tras varios viajes de ida y vuelta, mi madre había recibido autorización para traer a su hija de vuelta a París, estando embarazada de mí. La autorización no provenía de un hombre que hubiera asumido el papel de padre, sino que estaba orgulloso de una niña encantadora que ya caminaba, que había alcanzado la edad en que uno podía llevarla a restaurantes y estar orgulloso de ella. Supongo que fue en ese momento cuando empezaron los problemas para ella. Acababa de dejar a su abuela, y yo pronto iba a monopolizar a su madre. A los dieciocho meses, mientras vivía con tres adultos desequilibrados (la hermana de mi madre había venido a cuidarla al acercarse la fecha del parto), en un estudio, llegué yo. Esto quizá explique la sensación que tuve durante mucho tiempo de ser "demasiado" para ella. Nuestro padre decidió entonces confiarnos a ambos a su madre cuando yo tenía unos nueve meses. Una vez más, mi madre no se planteó quedarse con nosotros. Solo nos vio en estancias cortas hasta que cumplí poco más de un año. Ahora probablemente sigo siendo "demasiado", ya que, tras tener que compartir a su madre, mi hermana tuvo que compartir a su abuela. Todo fue muy caótico para ambas. Yo era más pequeña y, por lo tanto, requería más cuidados. Siempre me describieron como una niña muy tranquila "que nunca lloraba". Creo que debí estar preocupada. Mi madre me acababa de dejar cuando tenía nueve meses, y me encontré en un mundo desconocido. Yo también era un poco "demasiado" para mi abuela. Pero los tiempos eran difíciles, y mi hermana y ella habían forjado una relación especial. Mi abuela me dijo, cuando tuve edad suficiente para entenderlo, que me parecía a su propia hermana, con quien llevaba mucho tiempo enfadada. Mi mutismo y mi atraso en todo se describían como "¡tan diferente de su hermana, que iba por delante de todo!". Nuestra madre se fue entonces de París —no realmente nuestro padre— para volver a vivir con sus hijas. Un regreso a una relativa normalidad por aquel entonces, ya que las familias monoparentales eran poco comunes. Esta es la base sobre la que se construyó nuestro pequeño grupo de hermanos. Nunca fue muy sólido. Que yo recuerde, no creo haber compartido nada con mi hermana sin que fuera un problema. Durante toda mi infancia, esta sensación de ser una molestia, de ser una carga, persistió. Era pesada, tenía que ser reducida constantemente. No tengo recuerdos tranquilos de juegos, de compartir. Preferíamos no jugar juntas. Me rompía cosas muchas veces, hasta que nos hicimos adultas, por lo que tuve que pagar el coste emocional y económico sin otra compensación que el desprecio por mi supuesto fuerte sentido del decoro. No confiaba en ella y temía que me pidiera cosas que no pudiera rechazar. Discutíamos mucho y nos golpeábamos. Ella era lo suficientemente fuerte y alta como para golpearme en la cabeza, lo cual me dolía, y terminé teniendo miedo de los golpes. Pero creo que lo que más le molestaba era mi lado rebelde, a pesar de todo. Quería que hiciera todo lo que me decía, que no tenía libre albedrío. No podía ser diferente ni como ella, solo tenía que ser lo que ella decidía que debía ser, a menudo nada en absoluto. Me influyó, por supuesto, y la admiraba en secreto, sobre todo porque todos la alababan por su belleza e inteligencia. Tenía "ojos bonitos como su madre", piernas bonitas "como su abuela". Yo seguía siendo "mona" y nada más. Ella bailaba, yo no hacía nada. Su lado negativo era más psicológico. Mi abuela materna, con quien vivíamos, decía que se parecía a su padre. Lo odiaba porque sabía de la violencia que mi madre había sufrido a manos suyas. Como mi hermana era menos dócil, no ocultaba el parecido que sentía. Debió de ser difícil de soportar. Un día, y creo que vale la pena contarlo, porque fue una de las dos únicas veces que sentí el inicio de la complicidad entre nosotras, acordamos pedirle a esta abuela, y armar un berrinche, que nos comprara jarabe. Hoy parece trivial, pero en aquel entonces era muy importante, sobre todo para las familias modestas. Pero tuve que elegir entre convertirme en cómplice, quizás fugaz, y ascender temporalmente en la estima de mi hermana, o perder la de mi madre. Me había acobardado, tenía demasiado miedo de que mi madre ya no me quisiera. Mi hermana había tenido que arreglárselas sola, y yo no había podido confesárselo a mi madre. Este miedo a perder el amor de mi madre era omnipresente y podía causarme ansiedad durante noches enteras. Siempre tenía mucho miedo de decepcionarla, de dejar de ser «su más linda, su más dulce», la que nunca hacía ninguna estupidez. Me chantajeaba emocionalmente y nos comparaba mucho. Creo que me entró el pánico por perderla de verdad, pues ya la había perdido. Este suceso había servido para justificar mi condición de traidor y, por lo tanto, de antisocial. Al principio, no me importó; en cualquier caso, no cambió mucho nuestra relación. En la adolescencia, la historia de "traición", siempre en modo víctima, que me hacía parecer la cosa más detestable, sonará mucho peor. El problema es que esta historia nunca se resolvió del todo entre nosotros. Nunca lo hablamos con la perspectiva que merecía. La última vez que lo mencionó, teníamos veintitantos años, seguía siendo un reproche. Por mi parte, me sentí culpable durante mucho tiempo. Después le hice favores muchas veces sin que eso cambiara radicalmente la naturaleza de nuestra relación. Estos hechos son solo una descripción, entre muchas, de cómo el sufrimiento de los adultos puede trasladarse a los niños. Solo tengo una cuenta pendiente con la situación, y ya no con nadie en particular. Al contrario, quiero alejarnos de la posición de víctima-culpable en la que nos asignaron, sin alternativa, y que nos ha hecho mucho daño. Intento centrarme más en cómo, por qué y en qué contexto nuestra relación fue lo que fue. Mi madre era incapaz de ver con claridad y ayudarnos. Estaba obsesionada con que la amábamos. Me consolaba cuando estaba triste sin darle un marco a mi hermana, lo que la hizo aún más hostil hacia mí. Se estaba convirtiendo en el objeto malo y creo que mi madre también le temía. Yo era la candidata ideal para el chantaje emocional porque tenía mucho miedo de perder el amor de mi madre, o de perderla por completo. Entonces llegó el cataclismo de mudarnos con nuestro padre. Su comportamiento, que generalmente era el mismo para cada uno de nosotros, podría haber tenido la única ventaja de acercarnos. No ocurrió. Aquí hay algunos ejemplos de este comportamiento: Entre muchas otras cosas, no soportaba que usáramos pantalones, excepto para ir a hacer el trabajo sucio que él no quería hacer en el jardín. Para mi hermana era más fácil usar vestidos o faldas, pero yo no estaba cómoda. Me daba vergüenza salir con los vestidos que me obligaba a usar. Por supuesto, cuando él estaba, rara vez salíamos, y nunca sin él, excepto para ir cien metros más allá a comprar pan. También nos mandaba a buscar las bombonas de gasolina que teníamos que llenar en una minimoto que, por lo tanto, nos costaba mucho maniobrar de regreso. Había encontrado este truco: hacernos caminar junto a la bicicleta, que era más pequeña que la botella que llevaba, para evitar el problema de la gasolina. Recuerdo cruzar el pueblo por esta calle caminando junto a mi bicicleta, que sujetaba y manejaba con dificultad, avergonzada de mi condición de hija de semejante padre. En casa, estas exigencias de vestimenta eran solo otra forma de hacernos sufrir su acoso. Intentaba tocarnos los pechos, las nalgas, siempre apegado a su mito de la "doma y el cuissage". Mi madre se ofendió y la apartó con violencia. El hecho de no tener la más mínima aprobación por nuestra parte y hacernos salir corriendo no lo desanimó. No se encerraba en el baño y buscaba excusas para llamarnos mientras estaba tumbado en la bañera. Nos impedía encerrarnos y venía a molestarnos. Cada vez, nuestra negativa lo hacía reír o gritar, según su humor. Era uno de esos psicópatas para quienes la revolución sexual de los setenta había sido entendida como una puerta abierta a su desviación. Se había formado una idea de la educación sexual que consistía en no tener ningún pudor, ninguna intimidad. Eso era precisamente lo que pretendía hacer con nosotras: nuestra educación sexual. Al mismo tiempo, usaba ideas muy retrógradas para su causa. Soltaba cosas que ya no eran oficialmente relevantes, pero que seguían siendo extraoficialmente relevantes, como el hecho de que tenía todos los derechos sobre nosotras. Su perversidad siempre tenía el mismo objetivo, la misma fantasía, la misma obsesión. No era el tipo de pedocriminal que habría logrado sus objetivos mucho más rápido si se hubiera interesado por las niñas, sino un loco que buscaba maneras de apropiarse de nuestra futura sexualidad. Cuando se enfadaba, lo cual era natural en él, el acoso daba paso a la violencia. Yo habría recibido golpes, pero no tantos como mi hermana, que un día tenía la cara completamente magullada. Fue el único punto en el que marcó una pequeña diferencia entre nosotras. Creo que creía, debido a su aparente madurez, que le costaría más domarla a ella que a mí, lo que lo volvía más violento. Vivía con ella, preocupado por no tener tiempo para "poseerla" durante su virginidad. Sin embargo, sus "planes" eran los mismos para cada uno de nosotros. Yo era el único que lo sabía. Mi hermana no veía los riesgos que corría. Éramos sus cosas; querían poseernos y conservarnos, solo para él. Como dije, solo tuve aventuras amorosas antes de los quince. Después, a la edad en que las cosas podían ir más allá, dejé de interesar a los chicos. Y parecía mucho más joven que mi edad, sin duda, pero sobre todo que mi hermana. Estoy seguro de que eso no me ayudó: es estúpido salir con la hermana pequeña de una chica mucho mejor. Y, dada nuestra pequeña diferencia de edad, ambas teníamos el mismo grupo de amigos. Pero no soportaba que me interpusiera en su camino. Sucede a menudo, claro, pero en este caso, fue exagerado. Cuando alguien notaba en su presencia que quizá era más maduro de lo que aparentaba, que podía hacer comentarios interesantes, lo corregía ironizando sobre la inteligencia, muy "relativa" de su hermana. Solo intentaba imitarla. Se burlaba de mí muy a menudo, y a menudo en público. Cuando estábamos solos, me ignoraba o me criticaba. De adultos, siempre me presentaba a sus amigos como el mejor del mundo. Se aseguraba de que saliéramos juntos, por su bondad hacia Philippe y hacia mí, quienes no teníamos muchos amigos. De hecho, seguía siendo solo una forma de tener poder. Cuando la relación con uno de sus primeros conocidos cobraba mayor importancia, intentaba relativizarla. Los escasos amigos que Philippe y yo hacíamos por nuestra cuenta, y a quienes me preocupaba y enorgullecía presentarle, siempre me parecían sospechosos y sujetos a un juicio muy severo. Un año, durante unas vacaciones de verano, entre el 75 y el 78, mi padre, llevado por una especie de impulso de generosidad, nos dejó ir solos con nuestra madre a casa de mi abuela paterna, mientras él trabajaba. Recuerdo esa semana como un oasis en el desierto. Era posible, podíamos respirar y movernos sin miedo. Miedo a ser acosados, tocados, observados, golpeados, regañados, acosados, observados, burlados, insultados, degradados, humillados. Y fue como si se permitiera una marcha atrás, o al menos una maniobra que pudiera evitar el obstáculo actual. Quise creerlo, hasta nuestro regreso, deseando con todas mis fuerzas la muerte de mi padre de todas las formas posibles e imaginables. El día de nuestro regreso, en el coche, a pocos metros de la casa de mi abuela que acabábamos de dejar, lloré. Mi madre también estaba angustiada. Sin embargo, no comprendió mis lágrimas de inmediato y se enojó conmigo. El segundo y último momento de complicidad con mi hermana tuvo lugar en ese instante, cuando ella le pidió que me dejara, y de forma autoritaria. Mi madre obedeció, mi hermana no dijo nada más. Ese momento quedó grabado como algo inusual en nuestra relación, y a menudo lo recordaba como la esperanza de un comienzo entre nosotras. Durante esas cuatro horas de regreso al infierno, todas nos embargó una inmensa tristeza. Debimos incluso de esperar que mi madre no volviera a irse. Ahora sé que nunca tuvo la intención de dejar a mi padre. ¿Lo había dejado realmente alguna vez? ¿Ya había decidido algo? Mi hermana y yo lo habíamos decidido. Contábamos los días para nuestra partida; el día de nuestro decimoctavo cumpleaños era lo único a lo que podíamos aferrarnos. Pero nunca hablamos de ello. Esto se debía a que ella había ignorado las intenciones manifiestas de mi padre respecto a mí, y siempre había creído que solo ella era codiciada sexualmente. Esta ceguera no era ajena a la visión que siempre había tenido de mí. Ni siquiera se daba cuenta de que yo, al menos, me arriesgaba a que se enfureciera o se agrediera, aunque lo había presenciado. Así estuvimos hasta que se fue de casa. Después, nos vimos muy poco. Había dejado el instituto y vivía con el hombre con el que salía entonces, quien le había hecho el gran favor de conseguirse un apartamento. Yo era el bebé. Ella ya estaba en otro mundo, el de la droga, por muy "dulce" que fuera. Entonces tuvo tiempo de conocer a su verdadero amor, el hombre que se convertiría en el padre de sus hijos. Una persona con la que nunca me llevé bien. No me extenderé en lo que supe de su infancia, pero lo cierto es que no era feliz en su entorno original y que probablemente no aceptaba el que había elegido. Para mí, estaba profundamente enfermo. Una enfermedad que podía hacerlo encantador a ojos de mucha gente, con mucha aura y habilidades interpersonales, y completamente insociable para otros. Incluyéndome a mí. Y creo que puedo decir que hizo todo lo posible por conseguirlo. Y sobre todo, probablemente inconscientemente también, haciendo todo lo posible para asegurar que la relación entre mi hermana y yo no empeorara. Sus problemas de adicción exacerbaron su inconsistencia. Sabía que era violento con mi hermana, todos lo sabían y no decían nada al respecto... Se me dio la oportunidad de decirlo y la aproveché. Después de este encuentro, ella decidió irse un tiempo a ver otro lugar, sin romper realmente la relación. Una extraña similitud con la relación que mis padres habían tenido en su juventud. Vivíamos en el sur de Francia cuando reapareció; resulta que sus diversos conocidos también la habían llevado allí, a unos doscientos kilómetros de distancia. Vivía con una chica que se estaba drogando aún más que ella. Trabajaba en un bar de alterne, era muy consciente de su encanto y lo usaba, igual que mi madre lo había usado a su edad. Al igual que ella, ya estaba bajo la influencia del hombre violento, del que solo mantuvo distancia temporalmente, y con el que volvería. Había vuelto a tener contacto con mi padre. No había dejado de tener contacto con mi madre, y esta supo reconciliarme. La distancia hacía que, tanto para ella como para mí, las reuniones familiares fueran poco frecuentes. Un día, Philippe y yo fuimos a verla. Yo aún albergaba la ilusión de que sería posible tener una relación "normal". Habíamos decidido ver al mismo tiempo a la amiga con la que conocí a Philippe, que por aquel entonces vivía, por casualidad, en la misma ciudad. Fue difícil para mí, pero lo hice porque Philippe lo quería y no habría comprendido mi reticencia. Me sentía mal cada vez que tenía que conocer gente nueva, pero también a personas que formaban parte de mi mundo en el momento de mi violación. Eran las mismas personas que me habían permitido, en aquel momento, no estar completamente aislada, pero con quienes la frustración de no hablar había sido más intensa. Su presencia me recordaba la depresión que sufrí después de los hechos, cuando aún no había hablado, pero quería hacerlo después de dieciocho años. Los porros exacerbaban mi paranoia; no podía controlarla, era insoportable. Recuerdo esos momentos como una dura prueba. Cuando fumábamos y todos se reían, me invadía el pánico al mismo tiempo que los demás parecían unirse en mi contra, en el mundo de las drogas que los hacía felices. Cuando estaba demasiado drogada, tenía la sensación de que se reían de mí. Me sentía atrapada, me aterraba revelarme al negarme a fumar en un mundo donde todos conseguían lo que querían, incluido Philippe. Decir lo que sentía era inconcebible. Era admitir que me habían violado, era, por lo tanto, admitir que era anormal, que tenía esta discapacidad, lo que me convertía en una chica pobre. Durante este acercamiento, me encontré en esta situación esa noche, durante la cual se habían pasado muchos porros. Mi hermana había considerado oportuno volver a hablar del "incidente del jarabe", con la indisimulada intención de vengarse describiéndome de forma negativa. No solo no había tenido en cuenta que no estábamos solos, sino que ese era el objetivo de su historia: describirme tal como soy, incluso ante mi novio. Lloré en mi rincón el resto de la noche. Philippe había venido a consolarme varias veces, le había pedido que me dejara en paz, pero él no entendía nada. Ella no se disculpó, no vino a verme. Se quedó embarazada de alguien a quien no quería y quería tener al niño en paz. Bueno, no del todo sola, ya que vino a vivir con nosotros, que acabábamos de llegar junto a la casa de mi abuela paterna, en la región de mi infancia. Creo que vio allí a varios posibles guardianes de esta maternidad y paternidad que le habría costado asumir sola. Me alegré bastante de que mi hermana estuviera embarazada, aunque lo presentía. No le cerré la puerta, pero no acepté sus excesos. Eran del tipo: me lapidan hasta la muerte, invierto el dinero de las CAF en traficar drogas, no pago nada por mis gastos, destrozo los coches que me prestan y arruino la vida de mis anfitriones en cuanto no se atreven a estar de acuerdo conmigo. Su estilo de vida la llevó directamente a un aborto espontáneo, del que fui responsable por mi falta de amabilidad. Se negó a hablarme cuando fui a verla al hospital. Luego volvió con el hombre de su vida, y con él, su violencia y su inestabilidad. Al mismo tiempo, veía a mis padres cada vez con más frecuencia. Yo fui madre antes que ella, lo que solo alimentó unos celos latentes. Sobre todo porque me consideraba más feliz que ella. Nuestra hija tenía nueve meses cuando tomamos la descabellada decisión de volver a vivir al lado de nuestros padres. Así que nos volvimos a encontrar con ella, y a menudo pasaba los domingos con nosotros. Su pareja pasaba los suyos con su familia, a la que solo pudo volver mucho más tarde. No estaba precisamente desinteresada en esta reanudación del contacto. Quería un hijo y estar más cerca del que yo tenía. Quería darse el valor para tener uno y demostrarle a su pareja que era posible. Pero la euforia seguía ahí, y no había nada estable en torno a esta pareja para la que la noción del compromiso era complicada. Trabajaban en París y solo volvían los fines de semana. Por mi parte, me encontraba una vez más entre el deseo de construir una relación con ella y el deseo de mantenerla a distancia. La temía y la admiraba a la vez, como siempre hasta entonces. Pero no era el único con sentimientos ambivalentes hacia ella. Un poco como mi padre, emanaba una rabia contenida, una ira latente de la que siempre se las arreglaba para culpar a alguien, y de la que mucha gente desconfiaba. Al ver la virulencia que ella y su pareja mostraban hacia las personas a las que les guardaban rencor, preferimos darle la razón. En cuanto a mí, siempre me costaba mucho oponerme. Pero lo hacía cuando llegaba al límite, sin importar el precio. Ella fue quien logró escapar del peligro máximo al que nos expusimos juntos. Si alguna vez iba a hablar, me dije a mí mismo que tendría que ser con ella. Pero seguía sin encontrar la complicidad que me lo permitiera. A veces hablábamos de nuestro padre, pero sobre todo para reconocer que había cambiado. Rara vez volvíamos a ser lo que era. Estoy seguro de que ella pensó que él había cambiado gracias a ella, que le había abierto los ojos al huir. No lo dijo, sino que expresó su culpa por haberse ido. No estaba preparada para escuchar cosas, como yo tampoco. Me sentía muy triste por no poder hablar con ella. Finalmente, y probablemente porque buscábamos relaciones que nos costaba tener a solas, y a Philippe le gustaba fumar porros, acabamos aceptando estar con ellos todos los fines de semana. También era porque mi hermana solía estar sola y triste, y muchas veces no podíamos dejarla así. Eso no le impidió usarme como chivo expiatorio. También sentía que era a nuestra hija, más que a nosotros, a quien quería ver. Y su novio también acabó interesándose. Nuestra vida entre semana era tranquila e introvertida. Nuestra vida de fin de semana estaba llena de "amigos" y porreros. Volvían de París presumiendo de vivir en la capital y de tener mucho que enseñarnos. Me gustaba mi vida entre semana. Una triste similitud con mi adolescencia. Lo que no me gustaba era la soledad de mi secreto. Las amigas de mi hermana me asustaban a menudo, como a todo el mundo. Algunas se hicieron amigas. De vez en cuando le expresaba mi hartazgo por su omnipresencia y discutíamos. Pero, en general, hacía todo lo posible por complacerla. Incluso un día consideré comprar una casa y vivir juntas. Algo que ella ni siquiera podía imaginar con el hombre con el que quería tener un hijo. No por falta de dinero —tenía padres suficientemente ricos—, sino por falta de valentía. Admito que a mí misma me sedujo el hecho de que, dado nuestro presupuesto, seguramente era más fácil para dos parejas que para una sola. Pero también admito que enseguida quise echarme atrás al ver cómo iban las cosas. Como ambas trabajábamos, podríamos haber conseguido el préstamo que era fácil de conseguir en aquel momento para nuestro proyecto. En cambio, nos vimos obligadas a pedirle dinero prestado a mi padre, dinero que supuestamente debían devolverle, mientras nosotras nos encargábamos de los préstamos principales. Así fue como, en 1987, compramos una casa, juntos extraoficialmente, y Philippe y yo solos oficialmente, ya que el novio de mi hermana no quería comprometerse económicamente. Para evitar esta estupidez, habría tenido que dejar de fascinarme y aterrorizarme. Habría tenido que dejar de temer menospreciarla haciendo lo que habría parecido un distanciamiento, cuando a veces admitía vivir un infierno, y teníamos la oportunidad de verlo. Por ella, y siempre en relación con ella, era tan feliz que apenas podía permitirme sentirme triste. Cualquier fracaso mío adquiría un aire egoísta, ya que yo era «mucho más feliz que ella». Mi novio era amable. ¿Qué podía estar sufriendo? Mi vida siempre se comparó con la suya. Nos vimos atrapados en una trampa de la que tardamos cuatro años en escapar. Cuatro años durante los cuales estuve embarazada por primera vez. Solo experimenté realmente mi segundo embarazo cuando ellos no estaban presentes. El deseo de mi hermana de tener un hijo se había vuelto tan fuerte que me tenía celos, y tuvo que presionar a su pareja para que tuviera uno. Incluso durante este embarazo, no recibí ninguna consideración por su parte. Fue todo lo contrario. Al igual que con mi primera hija, mi hermana no hizo arreglos para venir a verme a la maternidad y tenía otra excusa para la tercera. No la necesitaba, pero su actitud decía mucho de nuestra relación. Me recordó nuestra historia horrible y mi incapacidad para afrontarla. Un año después, tuvieron gemelas, y desde el principio se predijo que una de ellas no sobreviviría. Este evento fue, por supuesto, difícil de sobrellevar para ellas. El consumo de sustancias psicoactivas continuó. En cualquier caso, un consumo casi constante de porros y alcohol. La combinación de ambos significaba que rara vez se encontraban en su estado normal, y no se soportaban mucho tiempo en ese supuesto estado normal. Su estado de ánimo, su presupuesto, sus relaciones, dependían completamente de este consumo. La pérdida de esta hija también fue conmovedora para quienes las rodeaban, incluyéndome a mí, y eso aparte del hecho de que sería aún más difícil para ella estar disponible para escucharme. Durante esos cuatro años, aún vivían en París, donde nacieron sus hijas, y siempre venían los fines de semana, con total libertad. Solo hubo una interrupción en sus visitas durante el período en que el embarazo de mi hermana (complicado por su tuberculosis) y la hospitalización de mi sobrina al nacer les impidieron venir. Solo pagaron cuatro meses de los dieciocho meses de la contribución prevista para la casa en nuestros acuerdos verbales, esto antes de que mi hermana se embarazara, y nosotros mismos teníamos que terminar de pagarle a mi padre. Sin embargo, se ofendían cuando les pedíamos que contribuyeran con la comida, los gastos o los numerosos trabajos que teníamos que hacer. Durante esos fines de semana, siempre invitaban a sus amigos a la casa a festejar. Todos ellos se conformaban con poner la casa patas arriba sin participar jamás. A pesar de su afición por los porros, Philippe también quiso distanciarse. Esto fue lo que hicimos, probablemente con torpeza, por miedo a su ira, que, inevitablemente, se manifestó en discursos violentos e injusticias flagrantes. Esto nos mantuvo enfadados durante casi un año. Volvimos a ver a mi hermana un poco antes que a su pareja, y acordamos abrirle una cuenta de ahorros para la vivienda, de la que habría podido devolverle más de lo que habían pagado por la casa. No es que me pareciera justo, pero era una forma de mantener cualquier conversación sobre asuntos financieros a una distancia razonable. El papel de su pareja había sido predominante, aunque parecía ajeno a los asuntos financieros. Era quien más gastaba y quien menos quería participar. Consideraba que tener una vivienda en provincias no lo obligaba en absoluto a esforzarse, ya que de todas formas la habría tenido con sus padres. También quise invitar a mi hermana a una forma de independencia de su pareja. Esto acabó disipando nuestra disputa, al menos superficialmente. Más tarde supe que esos ahorros nunca se usarían para invertir en bienes raíces; se gastaron en otras cosas. En cualquier caso, no tardó mucho en que el hijo finalmente se beneficiara de la generosidad de sus padres comprando una casa. A pesar de todo esto, e incluso durante los periodos en que estuvimos separados, seguí influenciado por ella. No aceptaba mi diferencia de carácter porque temía mucho sus críticas y burlas. Durante mucho tiempo, me fue imposible elegir una prenda de ropa, o el conjunto que iba a ponerme, sin preguntarme qué pensaría ella, qué haría en mi lugar... Me daba cuenta de ello y me molestaba, pero no tenía forma de detenerlo. Obviamente, un cumplido —raro que me hiciera— me halagaba en exceso. Si hubiera podido, solo me habría puesto el conjunto que ella había tenido la amabilidad de considerar «no estaba mal». La mayoría de las veces, pensaba que iba mal vestido. Puede que fuera cierto, pero el cinismo con el que me lo decía no hacía más que avergonzarme. Por mi parte, no tenía sentido crítico de sus gustos. De hecho, la cuestión no era si me gustaba o no, sino intentar seguir su modelo en la medida de lo posible. Me habría puesto un bolso si eso hubiera evitado su sarcasmo. Habría hecho todo lo posible por complacerla, para que finalmente pensara que yo era una buena persona. Si bien no apreciaba en absoluto su estilo de vida, era lo más tolerante posible y, sobre todo, la encontraba inteligente, aunque llena de defectos. No quería demostrárselo, pero ella lo sabía y jugaba con ello. Aún estaba lejos de encontrar los recursos para imponerme. Después de que ya no dependieran de nosotros para la vivienda, nuestra relación mejoró, aunque me preocupaba mucho que se mudaran cerca de nuestra casa, a diez kilómetros. Todavía había muchos síntomas, pero en general, lo conseguimos, con humor. Nos reíamos juntos de tonterías; a menudo ella tenía que estar un poco drogada. Mantenerse superficial era especialmente importante; las cosas se ponían feas en cuanto intentábamos rascar la superficie. Incluso entonces, a veces todavía se sentía como en casa con nosotros, o creía que tenía que criar a nuestros hijos. Teníamos que adorar u odiar a las mismas personas que ellos, si no, sufriríamos su ira. Un día me dijo que yo era "transparente". Este comentario se hizo en un contexto que permitía adivinar fácilmente mis sentimientos y emociones. No fue malicioso. No esta vez. Pero sí muy inapropiado. Lo que la gente percibía en mí era una sensibilidad excesiva. Sensibilidad aumentada por el peso del secreto, que chocaba con la dificultad implícita de quienes nos rodeaban para recibirlo. A menudo afirmamos conocer a la gente, lo cual nos tranquiliza, pero no usamos nuestra intuición lo suficiente como para conocerla realmente. Mi transparencia es una falsa transparencia, que no controlo. Está vinculada en parte a mi apariencia. La mayoría de la gente se forma rápidamente una opinión bastante definida de mí y, a veces, se decepciona por haberse equivocado. Como suele ocurrir, es más difícil admitir que uno se ha equivocado que considerar que uno está siendo engañado. Así que a veces yo era quien inquietaba al parecer diferente de la impresión que había dado, y de la cual la gente sospechaba. Creo que soy más auténtica que transparente. Incluso en mi silencio lo era. No era una copia falsa de mí misma. Me escondía, pero no mentía. Luché dolorosamente precisamente por no ser transparente, por evitar que mi verdad emergiera, por mantener este sello. Nuestro "Padrino" ya llevaba varios años muerto, y se le echaba de menos por su carácter peculiar y altruista, y, mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, un niño, le tocaba el turno a nuestra abuela. Su dolor por perder a la mujer que tanto lo había cuidado fue muy evidente. El mío también fue grande, aunque menos evidente, y acepté su partida mejor que ella. Tenía ochenta y dos años y había superado su cáncer generalizado. Era una figura importante de mi infancia la que se iba, un personaje con el que me sentía segura emocionalmente porque había sido constante y estaba presente en mis momentos difíciles, aunque nunca pudiera hablar con ella. Y aunque su relación con mi hermana era más íntima, también habíamos aprendido a conocernos y amarnos. Tenía una energía increíble e irradiaba un aura de seguridad, fiabilidad y confianza, de la que, por desgracia, sus hijos no pudieron disfrutar. Ni siquiera en este caso fue posible que hubiera ni siquiera un poco de armonía entre nosotras. Sentí lástima por ella. Es cierto que tuvo que afrontar dificultades durante cada uno de sus embarazos. Pero en ningún momento me preguntó si yo también estaba de duelo. Había perdido toda esperanza de hablar con aquella persona cuya vida consideraba demasiado dura para recibir mi secreto. Ya había hablado con Philippe, y eso fue lo que me permitió distanciarme de mi historia. Así que tuvieron a su hijo, y su relación parecía menos violenta, al menos desde fuera. Entre nosotras, las grandes discusiones ahora solían estar relacionadas con nuestros hijos. No con los suyos, sino con los nuestros. De hecho, siempre les resultó extremadamente difícil admitir que nuestros hijos pudieran escapar, y luego quisieran escapar, del control que siempre habían ejercido sobre nosotras. Por el contrario, nuestras hijas les hicieron comprender rápidamente que tenían su propia forma de pensar, que su tía no era su madre, que tenían sus propios amigos. Nosotras mismas, y especialmente yo, a través de ellas y con su ayuda, nos fortalecimos gradualmente, ganamos confianza en nosotras mismas. Las defendí y no soportaba que atacaran su integridad; ese era mi límite. Intenté ser justa, pero los ataques contra mis hijas a menudo eran injustificados o incluso injustos. Una vez pasada esta etapa, y sobre todo tras el nacimiento de nuestro último hijo y la marcha de mi hija mayor a un internado en segundo de bachillerato, nuestras dos familias se veían mucho menos. Mi madre ahora solo se interesaba por el hijo que mi hermana había tenido, el que ella hubiera deseado tener y en quien había puesto la mira. Tanto es así que el nacimiento de nuestra última hija, dos años después, pasó completamente desapercibido. Pero fue un período en el que nuestra relación, quizás por ser más distante, fue más pacífica. Parecía que habíamos encontrado un equilibrio. La magnitud de esta relación puede parecer ajena a la esencia de mi historia, pero todo lo que compartí con mi hermana después de la violación estuvo teñido de la dificultad de hablar con ella, y por eso no puedo ignorarlo. Y todo lo que viví con ella antes ilustra cómo nuestros hermanos se desarrollaron en una familia tóxica. A principios de 2006, cuando me pareció posible, hablé con mi hermana sobre la violación después de haber hablado con mi madre. Durante semanas, ingenuamente intenté ofrecerle todos los medios de comunicación, pensando que su silencio se debía a la conmoción. Intenté, con cuidado de no apresurarla, hacerle entender cuánto deseaba hablar con ella. Me había dado su correo electrónico, al que solía escribir, y esperé en vano una respuesta. Me arrepentía, sintiéndome culpable por haber alterado el equilibrio. El equilibrio que tanto anhelaba para poder expresarme. Un día, cuando la animé a responder de nuevo, me ofreció su correo del trabajo porque: «no tenía la costumbre de abrir su bandeja de entrada personal». Lo que le había revelado no fue suficiente para alterar sus hábitos... No le escribí a su bandeja de entrada del trabajo. Tampoco quería que se encontrara con mis mensajes en un contexto incómodo. Más tarde comprendí que simplemente se estaba tomando el tiempo necesario para acumular un dolor. Uno que le impediría tener que lidiar con el mío. Ella expresó su propia tristeza, pero yo no sentí ni ternura ni empatía hacia mí. Tampoco comprendió que probablemente por eso había preferido acortar nuestras reuniones, aunque eran aún más escasas desde que nos mudamos. Cuando íbamos a ver a la familia, preferíamos dormir en casa de mi tío, mientras organizábamos una comida juntos. Esto fue criticado, entre otras cosas, durante nuestra última discusión. Es cierto que no quería encontrarme en su casa "como si nada hubiera pasado", como antes, y sobre todo sin haber hablado realmente. Solo dos veces, aparte de nuestra catastrófica reunión posterior, pude hablar con ella, cada vez por iniciativa propia. El resto dirá hasta qué punto la receptividad que creía sentir no se mantuvo. Había imaginado tantas cosas a partir de esta revelación, pero no eso. Nuestra última entrevista fue para ella, así como para su pareja, la oportunidad de ir más allá de lo que podíamos oír. Se había hablado de cuidar a nuestra madre, y mi segunda hija, que estaba presente, planteó la posibilidad de una residencia de ancianos. Por mi parte, intenté explicarle que no era la persona más indicada para tomar ninguna decisión sobre ella y que prefería confiar oficialmente esto a una tercera persona (es un tema que ya habíamos tratado juntas sin que ella me diera su opinión). Como se enfadó y pareció no entender por qué tenía esa opinión, terminé usando la palabra «violación», la palabra prohibida, para explicar que no podía hacer nada personalmente por mi madre. Fue una explosión de odio. Podemos decir objetivamente que eran odiosos. También se habló de "psicólogos", a quienes veía demasiado, y de su medicación, que tomaba en exceso. Solo unas palabras sobre estos famosos y demonizados psicofármacos. Lo que puedo decir en mi caso es que no veo cómo podría haberme arreglado sin ellos, aunque no sean suficientes por sí solos. Además, desde que empecé a tomarlos he podido, en particular, escapar del letargo que me produce la falta de sueño. Ahora sé que podría necesitarlos toda la vida, un poco como un diabético podría necesitar insulina. También sé que lo que experimenté tiene consecuencias puramente orgánicas en ciertas áreas del cerebro, debido al fenómeno disociativo que induce. El desequilibrio a menudo solo se puede remediar con un tratamiento más o menos fuerte, acompañado de terapia. A veces pienso que, en última instancia, cada uno de nosotros necesitó medicamentos... Sí, puede ser. Todavía tengo el control sobre los míos. Pero sobre todo, las palabras de esa noche fueron como: "¿Te violó, y qué?", o "vienes y lo revuelves cada seis meses", o "no hace falta que lo grites a los cuatro vientos" o "¡no volvemos a sacar esto a colación TREINTA AÑOS después!", pronunciadas por ambos miembros de la pareja. También hablo en el siguiente capítulo sobre su incapacidad no reconocida para gestionar esta revelación en familia, especialmente con sus hijos. Y la responsabilidad de esta incapacidad fue, por supuesto, mía, según ellos. Nuestra relación, por lo tanto, terminó después de esta reunión familiar en la que sus hijos no estaban presentes. Espero que si hubieran estado, no habría habido tal efusión de odio. Pero la presencia de dos de los nuestros no los detuvo. Esperé un mes las disculpas que solo habría aceptado en circunstancias drásticas, pero que podrían haber aliviado la depresión mezclada con la rabia en la que me encontraba, y que había oscurecido la alegría de estar esperando un bebé de mi hija mayor, que no estaba presente ese día. Entonces le escribí para contarle ciertas cosas. Para advertirle, por ejemplo, que me desharía de todos los regalos que me había dado durante tanto tiempo. Algún día se los habría dado a mi madre. Lo hice para enfatizar la importancia de nuestra ruptura, que se extendía a mi resistencia a ver o usar los objetos que me había dado. Eran muchos, y muchos eran objetos cotidianos. Ella hacía regalos para que no la olvidaran, y eso era precisamente lo que yo quería: olvidarla. Y quería que lo supiera, además de que no estaba considerando ninguna reconciliación. Más tarde, por mi tío, supe que ella tampoco la estaba considerando y se permitió el lujo de guardarme rencor... Mi hija mayor aceptó entonces la propuesta de mi hermana de reunirse con ella para presentar a su bebé, aunque tenía muchas reservas, y no necesariamente por nuestra discusión. Mis otras dos hijas la acompañaron. Me tomé muy mal ese momento, en el que Philippe y yo, por supuesto, no queríamos participar: así podríamos conseguir lo que queríamos incluso después de haber mostrado la mayor ignominia. Una sensación de exclusión implícita de mi experiencia, perturbadora, que la gente podía pisotear e intentar enterrar impunemente. También una sensación de intrusión en mi privacidad como abuela primeriza, sin haberme disculpado por su barbaridad. Pude hablar de ello con mi hija después. No me había dado cuenta del efecto que esto tendría en mí. Mis tres hijas ahora, que yo sepa, ya no tienen contacto con sus tías y primas. No creo que sea solo porque he dejado de relacionarme con ellas. Claramente, no quieren tener más contacto con ellas. El problema es que mi hermana nunca me concedió el derecho a ser una persona con pleno derecho. Como si solo pudiera existir a través de ella, y como si todo lo que había construido se debiera en parte a ella. Alguien que no es realmente alguien no puede haber sido violado, no puede decir que sufrió este crimen, no puede decir cuánto sufrió... Al final, ¿qué podría acercarnos a ella y a mí sino nuestra historia compartida? Esta historia compartida solo puede tener sentido en la verdad, para bien o para mal. Y eso es precisamente lo que no quiere. Era 2011. Después del pollo con patatas fritas del domingo, seguía jugando al Scrabble con mi madre, que por nada del mundo se perdía este ritual. Ambas usaban palabras, sin haber intercambiado ni una sola sobre lo que me había pasado. En un acuerdo tácito sobre los méritos de nunca alentar mi acercamiento a la verdad, una verdad que también era demasiado suya. INCESTO es una palabra de Scrabble. No creo que la usaran nunca. Todavía no puedo pronunciarla sin sentirme incómoda, incluso cuando no se trata de mí. Pero me obligo a hacerlo. Aunque eso signifique incomodar a la gente que me rodea, lo sepan o no. También es una invitación a hacer lo mismo, a no dejarme intimidar por el enemigo. La pareja de mi hermana murió en 2014 de cáncer de pulmón. Estaba triste por sus hijos. No fuimos al funeral. Mi madre murió un año después. Así que nos vimos, pero apenas intercambiamos nada más allá de los preparativos del funeral. En cualquier caso, nada que ver con lo que habíamos dejado. Y me pareció que ella no estaba más dispuesta que yo a desenterrar el hacha de guerra. Tampoco dio seguimiento a este contacto, y considero que es su responsabilidad hacerlo, si así lo desea. Por mi parte, solo daría seguimiento con la condición de haber puesto realmente mis cartas sobre la mesa. Haber desenterrado el hacha de guerra y haberlo considerado en toda su dimensión sin tener que usarla. Quiero que sus hijos sepan que no fui yo quien causó la ruptura de relaciones entre nuestras familias. Dos años después, se vendió la casa materna. No fui al notario, pero no rechacé la pequeña herencia. Reflexionando, tenía derecho a una pequeña indemnización. Última entrevista, casi idéntica, por el fallecimiento de mi tío. Espero haber publicado este testimonio antes de la próxima. Relajación. Nuestra presencia en el lugar que habíamos elegido vivir quince años antes ya no tenía sentido, en más de un sentido, en 2002. Me moría social y profesionalmente, pues mi último trabajo antes de mi último embarazo no había podido renovarse. Mi pasado seguía impidiéndome avanzar. Tenía que sacudirme de encima. Philippe estaba dispuesto a cambiar de vida. Vinimos a vivir, trabajar y comprar una casa en la ciudad donde aún estamos hoy. No estuvo exento de dificultades, al menos al principio. Estaba cursando una formación de dos años para convertirme en trabajadora social. Fue un trabajo necesario de introspección, de eliminar obstáculos para pertenecer a un grupo y poder expresarme delante de él. Comienzo de la terapia. Mi padre murió de un infarto en 2003, y durante dos años los trámites y la realojación de mi madre, de los que tuvimos que encargarnos, retrasaron aún más el momento de revelar mi historia a otras personas que no fueran Philippe. Cuando empecé a hacerlo, me faltaba tiempo para hablar con quienes eran importantes para mí y que conocían a mi padre. No quería que hablaran de ello entre ellos antes de hablar yo con ellos. Incluso hoy, no he hablado con nadie más, salvo en un grupo de apoyo. A veces, me sentía a punto de hacerlo, en un momento en que las conversaciones eran apropiadas. Pero no está bien arruinar una velada agradable con amigos con historias como esa... Esa es también una de las razones por las que escribo este testimonio. Pero también quiero expresarme y actuar, poniendo cierta distancia entre mí y mis experiencias. Y todavía no puedo ignorar por completo el espejo que me ofrecen quienes saben. Probablemente por eso soy trabajadora social, por un lado, y por el otro, no veo cómo podría hablar de lo que viví en este ámbito profesional. Miedo a sentir, cada día, por parte de mis colegas, demasiada —o poca— legitimidad de mi parte para hablar del dolor ajeno. Mis hijas, primero la mediana y luego la mayor, fueron mis primeras confidentes después de su padre. La menor, por su edad, lo sería más tarde. Las tres fueron muy comprensivas, aunque les cuesta entender cómo esta persona pudo ser su abuelo y cómo pudimos soportarlo. Les pedí que no me trataran como una víctima, ni que me ayudaran solo a superarlo. Creo que entendieron que fue precisamente porque estaba mejor que pude hablar. No creo que haya recibido un trato especial, y eso está bien. No es fácil descubrir que hubo un violador en la familia, sobre todo porque desconocían su lado perverso antes de las violaciones. Aún quedan otras preguntas sobre sus vidas, con las que podrían conectar esto. Espero que este libro les dé respuestas. Mi madre fue la siguiente, ya he hablado de ello. Luego fue mi hermana, como dije. Me hubiera gustado que informara a sus hijos. Ella me explicó, y también a su álter ego, que no les apetecía hacerlo, pero comprendían la necesidad. Así que lo hice un día, en condiciones no ideales, después de esperar demasiado. Era mi deber. Obviamente, como demuestra la última discusión con ellos, el mensaje no caló. Me habrán criticado por "culpar" a su hijo, porque había expresado la necesidad de que mi revelación rompiera la cadena intergeneracional. No pensaba solo en su hijo. No me había dado cuenta de la incapacidad de su familia para afrontar esta historia, que también era un poco la suya. Si lo hubiera sabido, no me habría callado, pero habría previsto la oleada de odio que generó. Mi hermana apenas me oía, y nunca quiso que nadie más me oyera. Mi tío, el hermano de mi madre, también es muy importante. Siempre ha formado parte de mi infancia. Durante mi adolescencia, vino a vernos de vacaciones a la casa del infierno y tenía dudas sobre el comportamiento de mi padre. Siempre recordaba sus palabras de un día, advirtiéndome que tuviera cuidado, mientras mi madre afirmaba que «no llegaría tan lejos». (Una frase recurrente en la familia, usada por última vez, que yo sepa, por la misma razón por mi hermana). Al igual que mi amigo, vislumbré posibilidades, ya que no solo había ciegos a nuestro alrededor. Eran los únicos que no lo eran. En un momento difícil de su vida, después de mi partida, vino a ver a su hermana. La coalición que ella logró formar con mi padre les permitió convencerlo de quedarse. Se convirtió en su chivo expiatorio por un tiempo antes de conocer a la mujer con la que pasó el resto de su vida. El día que hablé con él sigue siendo muy importante. Tenía miedo de herir sus sentimientos. Era un tío que nunca tuvo hijos, y nosotros éramos un poco como los suyos. Se culpaba por no haber dicho nada «en ese momento». Fue una oportunidad para expresarnos nuestros sentimientos. Su muerte me dejó un gran vacío. Tenía 86 años, estaba enfermo y llevaba más de un año viviendo en una residencia de ancianos. Su vida ya no tenía mucho sentido, aunque otras condiciones de vida le hubieran dado más. Lamento no haber podido ofrecérselas. Hasta el final, sentí que mis escasas visitas seguían siendo valiosas para él, desde su mirada reavivada. Había invertido mucho en esta relación, también a falta de la que tenía con mis padres. Había algo atípico en él, particularmente entrañable. Era auténtico y espontáneo. Confiaba en la gente que conocía y era muy impresionable, pero no por ello menos perspicaz sobre lo que ocurría. Le rindo homenaje porque es una de las pocas personas tranquilizadoras que estructuraron mi infancia de forma positiva, delante de mis padres. También tenía una prima a la que quiero mucho. Es hija del hermano de mi abuela paterna, prima hermana de mi padre, pero de nuestra misma edad. Había vivido con su tía, nuestra abuela, desde pequeña. Seguimos unidos incluso después de irnos a vivir con nuestro padre. Cuando la vio de vacaciones, a mi padre le habría gustado tener la oportunidad de ser su prioridad también. Se lo había dejado claro a ella, como a nosotros. Ella solo tenía la posibilidad de defenderse alejándolo, como nosotras. Nunca se habían dado las condiciones para que él actuara. Sin embargo, cuando hablé con ella, lo comprendió al instante. Se dijo todo. Nuestra complicidad de jóvenes diciéndonos que ese tipo estaba loco. Nuestro control sobre un conflicto de lealtades que nos impedía denunciar al hijo, primo, compañero, padre. Fue entonces a quien digo que es el hijo del corazón de mi abuela a quien le hablé. Es muy cercano a mí. En cuanto a lo sucedido, es una persona especial, ya que, como dije, y aunque todavía era pequeño, llegó justo después de las violaciones, con mi abuela y mi padrino, sin saber el papel protector que desempeñaban. Mi revelación lo dejó atónito. Él estaba muy lejos de todo eso y habría idealizado a mi padre, a quien solo conoció realmente cuando este ya era mayor. Lo consideraba, como a muchos otros, un personaje volcánico, sin duda, pero que ocultaba su verdadera bondad. No hablamos más del tema. No es alguien que se abra fácilmente. Quizás volvamos a hablar de ello algún día. Con eso, pensé que ya había cubierto a todos los que debían saberlo, con la excepción de un primo con quien me fue más difícil sacar el tema. Es hija de la hermana de mi madre, pero probablemente también de mi padre, ya que es nueve meses menor que yo. Dejé que la conexión se estableciera con el clima que rodeó mi nacimiento. Fue este clima, y en consecuencia el de su concepción, lo que me pareció difícil de evitar cuando hablé con ella. Finalmente, fue a través de su hija, informada por mi hija mayor, que supo. La historia familiar le había permitido saber que mi padre podía ser suyo, pero nada sobre las condiciones en que esto pudo haber sucedido. Logramos hablar de ello una noche por teléfono. Creo que era importante para nosotros. Luego participé en un grupo de apoyo para "víctimas de incesto y pedofilia". Esto fortaleció mi capacidad de presentarme como era, de permitirme hablar en presencia de desconocidos y de contrastar las experiencias de otras personas. También me di cuenta de lo difícil que era ponerle nombre a lo que había vivido. No era realmente incesto, dadas las representaciones que tenemos de él: hijos pequeños, vínculo paternofilial; Tampoco fue realmente una violación, ya que el agresor fue mi padre, y eso fue lo que marcó la diferencia... Fue algo intermedio, que en realidad no tiene nombre... Sin duda, tuve suerte en todo esto de no haber dudado nunca sobre lo que sentía por mi padre en ese momento: lo odiaba. Más tarde, el odio se convirtió en nada. Sabía que al revelarlo me encontraría con incomprensión, incluso con dudas. Nadie quiere admitirlo, e inconscientemente buscamos qué podría haber impedido que ocurriera. Pero había decidido plantar cara a mi historia, a mi estado de depresión crónica, a mi falta de confianza y autoestima, a mis difíciles relaciones sociales. Quería liberarme del miedo a los demás, que en realidad era solo miedo a que percibieran mi diferencia, incluso mi anormalidad. Una anormalidad difícil de expresar, ya que lo cuestiona todo. Aunque hable de ello en pasado, todavía no puedo decir que lo he superado. Por otro lado, mi autoestima ha evolucionado. Ya no me avergüenzo. Ya no busco ser igual ni estar de acuerdo con todos. Ni al revés. Sobreestimo menos a los demás a mi costa, o a veces lo contrario también, para tranquilizarme. Ya no sigo la lógica de la comparación. Existe la verdad de cada persona y la de los hechos. Soy la primera en arrepentirme de haber vivido esta historia. Intenté en vano construir otra para mí. Mi experiencia, incluida la profesional, me demuestra cada día que quienes triunfan a menudo no consiguen nada más. No hago juicios de valor sobre si decir la verdad o no. La verdad solo sirve si es restauradora. En mi caso, lo fue, y lo que no se dijo me estaba destruyendo. Lo que viví es tristemente cierto, y su revelación va de la mano con mi recuperación. Tampoco quiero que nadie se apropie de ello, que distorsione para tranquilizarme lo que solo yo puedo decir. Todo este tiempo de hablar abiertamente también desencadenó la decisión de difundirlo más ampliamente, pero también de expresar lo que el habla no permite. Esto último es más apropiado para las ideas que para las emociones. Se necesita tiempo para poder decir lo que es demasiado doloroso. Tiempo para poner la distancia necesaria entre mí y los hechos, para ponerlos lo más posible en el plano de las ideas. Siempre he escrito para desahogarme, para tranquilizarme. Hoy escribo con mucha menos emoción. Aunque siento cierta urgencia, el objetivo no es tanto abrir mi corazón como dar testimonio. Mi historia incluso me parece a veces bastante fría, de forma informativa. Solo estaré verdaderamente en paz con mi pasado si persevero en mi enfoque. Es mi responsabilidad con la niña que fui, con todos aquellos a cuya existencia contribuí y con quienes, aunque no me conozcan, podrán reconocerse en mi historia. No quiero vivir con la identidad de aquello a lo que quiero dar la espalda, con una etiqueta. Es precisamente esta etiqueta invisible, esta huella, la que quería eliminar, y con la que me identifiqué mucho más antes de distanciarme de ella. Me alegraría que este testimonio, al no prevenir los crímenes que, lamentablemente, seguirán ocurriendo, contribuyera a dar tiempo y espacio a las víctimas, participara en la lucha por la prescripción de los delitos y cambiara la perspectiva social sobre estas calamidades. Invito a todos a tener una antena para la atención, mucho más numerosa de lo que nos gustaría creer, de los muertos vivientes no declarados, quienes, para muchos, tienen menos suerte que yo.
Solo estoy comprobando...
¿Descartar mensaje?
Tiene un comentario en curso. ¿Está seguro de que desea descartarlo?
Contenido comunitario similar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
0
Miembros
0
Vistas
0
Reacciones
0
Historias leídas
¿Necesitas un descanso?
Para obtener ayuda inmediata, visite {{resource}}
Para obtener ayuda inmediata, visite {{resource}}
Hecho con en Raleigh, NC
|
Lea nuestras Normas de la comunidad, Política de privacidad y Términos
|
Por favor, respete nuestras Normas de la comunidad para ayudarnos a mantener Our Wave un espacio seguro. Todos los mensajes serán revisados y se eliminará la información que los identifique antes de su publicación.
Actividad de puesta a tierra
Encuentra un lugar cómodo para sentarte. Cierra los ojos suavemente y respira profundamente un par de veces: inhala por la nariz (cuenta hasta 3), exhala por la boca (cuenta hasta 3). Ahora abre los ojos y mira a tu alrededor. Nombra lo siguiente en voz alta:
5 – cosas que puedes ver (puedes mirar dentro de la habitación y por la ventana)
4 – cosas que puedes sentir (¿qué hay frente a ti que puedas tocar?)
3 – cosas que puedes oír
2 – cosas que puedes oler
1 – cosa que te gusta de ti mismo.
Respira hondo para terminar.
Desde donde estás sentado, busca objetos con textura o que sean bonitos o interesantes.
Sostén un objeto en la mano y concéntrate completamente en él. Observa dónde caen las sombras en algunas partes o quizás dónde se forman formas dentro del objeto. Siente lo pesado o ligero que es en la mano y cómo se siente la textura de la superficie bajo los dedos (esto también se puede hacer con una mascota, si tienes una).
Respira hondo para terminar.
Hazte las siguientes preguntas y respóndelas en voz alta:
1. ¿Dónde estoy?
2. ¿Qué día de la semana es hoy?
3. ¿Qué fecha es hoy?
4. ¿En qué mes estamos?
5. ¿En qué año estamos?
6. ¿Cuántos años tengo?
7. ¿En qué estación estamos?
Respira hondo para terminar.
Coloca la palma de la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Coloca la palma de la mano izquierda sobre el hombro derecho. Elige una frase que te fortalezca. Por ejemplo: "Soy poderoso". Di la oración en voz alta primero y da una palmadita con la mano derecha en el hombro izquierdo, luego con la mano izquierda en el hombro derecho.
Alterna las palmaditas. Da diez palmaditas en total, cinco de cada lado, repitiendo cada vez las oraciones en voz alta.
Respira hondo para terminar.
Cruza los brazos frente a ti y llévalos hacia el pecho. Con la mano derecha, sujeta el brazo izquierdo. Con la mano izquierda, sujeta el brazo derecho. Aprieta suavemente y lleva los brazos hacia adentro. Mantén la presión un rato, buscando la intensidad adecuada para ti en ese momento. Mantén la tensión y suelta. Luego, vuelve a apretar un rato y suelta. Mantén la presión un momento.
Respira hondo para terminar.